¿Cómo es Crecer en la Vida de Fe?
El modo en que vivimos la fe cambia con nosotros y nuestro proceso de crecimiento a lo largo de la vida.
Por Emmanuel Sicre SJ
En nuestra vida, a medida que vamos creciendo, es necesario cotejar que la fe vaya al ritmo de los cambios que experimentamos a todo nivel: corporal, mental, moral, psicológico, social, etc. ¿Qué significa esto? Que no lleguemos a ser adultos con fe infantil, por ejemplo, o que no le pidamos a un niño que viva la fe como una persona experimentada, o que le exijamos a un adolescente que no haga crisis de su imagen de Dios por miedo a que deje de creer.
La fe es una dimensión humana, dinámica y personal, heredada que crece junto a la comunidad/familia que convive con la presencia viva de Dios en medio de ella. Sin comunicación de la fe no hay fe porque la fe es la comunicación que Dios hace de su propia vida al hombre. Es decir, la relación que Dios establece con nosotros haciéndonos experimentar su amor nos abre al misterio de confiar en él.
En efecto, se trata de vivir de manera fecunda los cambios que experimentamos en nuestras etapas de la vida junto con la experiencia religiosa del Dios de Jesús. Y es que ese Dios nos acompaña de manera real en cada momento de nuestro caminar por este mundo y está bogando porque crezcamos sanamente, superando las crisis y dándonos sentido a cada cosa que vivimos. Pero, ¿cómo es una actitud madura de fe?
Una actitud madura de fe encuentra que la realidad está habitada por el Espíritu de Dios y no se escandaliza de la libertad del hombre, sino sólo con aquello que atenta contra la dignidad de cualquier criatura. Quien va madurando en la fe ha logrado descubrir que la ley es una amiga en la que apoyarse en determinados momentos, pero se rige principalmente por la voz del espíritu del amor que susurra en su conciencia y lo invita a discernir siempre de la mano con otros. Por eso, la actitud madura no se casa con ninguna ideología y supera las polaridades meditando en su intimidad qué es lo que está en favor de la vida real habitada por Dios. Es una actitud que discierne, por eso relativiza lo inmediato y toma distancia para saber que todo le es lícito, pero no todo le es conveniente, como enseña san Pablo (1Co 10, 23).
La madurez espiritual se reconoce en una mirada sabia que distingue las dificultades de las posibilidades, que no transa con el error, pero que comprende profundamente a quien se equivoca porque conoce su propia fragilidad, y no podría juzgar mal a nadie dado que se siente incapaz. Es una hermosa actitud de compasión por el otro y por sí mismo que termina por hacer lo que Dios hace.
La actitud madura, pues, está abierta a las diversas personalidades y no ve que ninguna sea superior a otra, las encuentra ubicadas en sus múltiples sitios en favor de la existencia humana, aun cuando esto le demande una paciencia infinita. Por eso, aborrece la división y busca la armonía en el amor más allá de las diferentes opciones que cada uno va tomando en la vida. En esto consiste su humildad. Comprende, también, de modo equilibrado y en libertad, la necesaria institucionalidad de los grupos humanos. Es una actitud que toma conciencia de las deficiencias que tiene toda realidad, pero no se queja como si fuera imposible vivir con la carencia. La acepta y convive sanamente con la duda y la incertidumbre, hasta con humor. Por ello, genera respaldo y apertura en donde se desenvuelve.
Ritualmente logra acoger el misterio de la comunicación espiritual que se da en los múltiples símbolos religiosos, en la liturgia celebrada, en la fiesta y en el sufrimiento compartido con los más débiles. Asume sin problemas la dimensión antropológica del hombre que lo hace un ser ritual. Es capaz de distinguir en una imagen, en una expresión artística o metafórica una referencia a algo que está ahí, pero, al mismo tiempo, va más allá. Es decir, logra trascender lo meramente racional para entregarse afectivamente a una experiencia que no siempre controla, pero lo involucra en una dinámica abrasadora.
Un rasgo profético propio de la actitud madura de un creyente es la confianza. Confía en que es el Dios de la historia el que acompaña al hombre en su camino. Confía en los procesos lentos, amplios, serenos que marcan los hitos en la vida. Confía en el hombre, en su capacidad de pedir perdón, de animarse a ser mejor, en su solidaridad. Confía en que será parte de una historia y no su dueño, de ahí que pueda comprometerse con los demás en el tiempo. Confía en Jesucristo que vino a rescatar a todo hombre existente sobre la Tierra para llenarlo de vida y felicidad, y cuenta con él para llevarlo a cabo.
Por último, existe en la persona que va madurando en la fe un sentido creciente de la gratuidad en el amor. Ama sin poseer al otro, por eso se entrega sin esperar nada a cambio para sí, sino para los demás. La persona con una fe así se convierte en un servidor fiel que no manipula con su servicio, sino que acepta darse sin condiciones hasta perder parte de su ser para encontrarse plenamente vivo en esa donación de sí. ¿Acaso no nos recuerda esto a Cristo? Pues sí, una fe que madura poco a poco ha logrado en la persona que el proceso de cristificación se encarne transformándolo en otro Cristo capaz de hacer presente la fuerza arrolladora del espíritu que hace del mundo un lugar y un tiempo más justo, más pacífico y más humano para cada uno de nosotros.
Fuente: Blog Pequeñeces



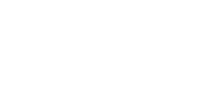



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!