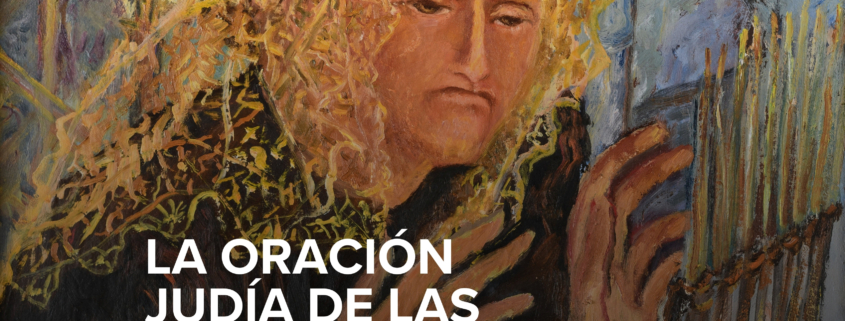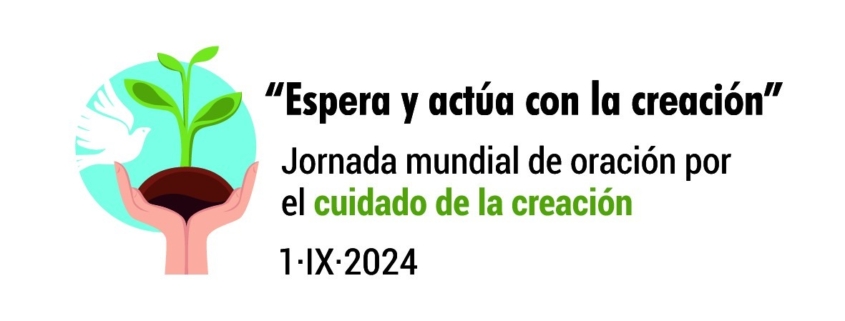Fallecimiento del P. Armando Raffo SJ
El P. Armando Raffo, SJ falleció la tarde del miércoles 17 de julio, en la Enfermería de Montevideo, Comunidad del Sagrado Corazón. Tenía 68 años de edad y 47 de Compañía y 37 de sacerdocio. El deceso se produjo a raíz de la enfermedad terminal que venía sufriendo en estos últimos meses.
Recemos por su eterno descanso y démosle gracias a Dios por su vida.
Homilía en la misa exequial de Armando Raffo SJ (por Juan José Mosca SJ)
Lo que hemos vivido en estos días es el “zafarrancho” que hace el Espíritu Santo en la vida de Armando. El diccionario de la Real Academia define el zafarrancho como “la acción y efecto de desembarazar una parte de la embarcación para dejarla dispuesta para determinada faena”. El cuerpo de Armando se fue debilitando y vaciando para un viaje inesperado.
Armando estudió y admiraba a una mujer brillante intelectualmente, una judía alemana filósofa, Edith Stein, atea en un principio, que se convirtió al catolicismo y finalmente se hizo religiosa carmelita. Los nazis entraron en su convento y se la llevaron presa. Ella marchó con otros cristianos al campo de concentración de Auschwitz y todos fueron asesinados con gas cianhídrico.
Traigo a colación esta mujer porque ella poco antes de morir confesó: “lo que no estaba en mis planes, estaba en el de Dios”.
Y esto fue lo que paso a paso Amando fue reconociendo hasta llegar a vivirlo en profunda paz. Pero a nosotros nos confundió tremendamente el misterio de esta enfermedad y su rápido desenlace.
Con muchos otros pedimos un milagro de curación. En mi caso se lo pedí al P. Cacho Alonso. Y creo que el Señor nos escuchó pero vivimos otro Milagro del que deseábamos: la cantidad inmensa de personas muy distintas, visitas, mensajes, familias, comunidades, grupos (del Uruguay y del extranjero), que hicieron una peregrinación testimoniando un antes y un después que se dio en el encuentro con Armando. Esto nos develó un corazón abarrotado de nombres. Así celebró lo que algunos teólogos denominan el 8° sacramento: escuchar la voz del Pueblo de Dios.
Algo muy significativo de Armando en su relación con las personas es cómo se comportaba cuando descubría en ellos la debilidad humana. En muchos se frena la relación y nos hace sentir incómodos. Armando siempre encontraba un bypass para ir más allá y aprovechar el momento para reflejar la Misericordia de Dios. Su hermana Mercedes me decía que muchísimas veces le hizo descubrir lo que no veía del otro. Por eso en su familia se convirtió en un puntal, y alguien clave para mantenerse unidos como familia.
Armando recordaba una pequeña Biblia Latinoamericana donde un compañero jesuita, Romi Lezama, tenía escrito en la contratapa: “Muchas personas no podrán leer otro evangelio como Buena Noticia que tu misma vida” y esto Armando se lo tomó en serio con amistad, hechos, palabras, siempre amando, reconciliando, acompañando y sanando heridas, mediando en los conflictos con esa inmensa paciencia que tenía siguiendo el modo divino de operar. Muchos con él fueron descubriendo que la Fe en sus inicios es esa capacidad de ver nuevamente por primera vez algo amoroso, verdadero y bello en situaciones y personas que hasta ese momento habían sido prejuzgadas como perdidas. Es lo que en la nueva evangelización llamamos el Primer Anuncio.
Cuando Armando entró en la Compañía de Jesús fue introducido en un carisma regalado a La Iglesia toda. En una capilla llamada de “La Storta” camino de Roma el Padre le concedió a Ignacio por medio de María “el ser puesto con su Hijo” y luego llegaste a manifestar de que Jesús portador de la Cruz lo admitiese como su servidor y Jesús lo aceptó dirigiéndose a Ignacio con estas inolvidables palabras: “Quiero que tú nos sirvas”. Esto se grabó a fuego en el corazón de Armando.
Los judíos cuando celebran la noche de Pascua rezan una oración donde van recordando lo que el Dios Yahveh hizo por ellos. Lo que nosotros identificamos como el salmo 135. Y en cada paso cantan o gritan el Dajenú que significa “con eso hubiera bastado”…..pero siguen haciendo memoria y aparece el Éxodo y el paso del Mar Rojo y nuevamente cantan Dajenú y así recorren su historia……Nosotros con los cuentos de las visitas de Armando podríamos decir también Dajenú con la traducción que suelen hacer los jóvenes del Dajenú. Señor muchas gracias con el regalo de Armando en nuestras vidas realmente “te pasaste”, “está de más”.
Armando desde su fe cuando le confiaba a Cristo sus pecados, sus heridas y dolores….y le pedía que lo librara de eso, también escuchaba siempre la misma respuesta dada a San Pablo: “Mi Gracia te basta… Yo me hago fuerte en la debilidad”.
Cuando Jesús muere en la cruz el centurión romano le escucha decir “Padre mío por qué me has abandonado” Y el centurión confiesa admirado “Este hombre realmente era Hijo de Dios”. Armando recibió de Jesús esa experiencia de filiación “tú eres mi hijo querido” (preanunciada ya muy temprano en el amor incondicional de sus padres sordo-mudos) y se la hizo sentir a muchos en momentos claves de sus vidas.
Ahora Dios se hará pobre en esta Eucaristía para enriquecernos con su pobreza y hacernos fuertes en nuestra debilidad para que podamos vivir la Pascua de Armando con una profunda Esperanza…
Como decía el P. Arrupe: “En Él sólo la esperanza.”
Que así sea.
ARMANDO JOSÉ RAFFO STARICO
Ingresó a la Compañía el 27 de septiembre de 1976, en Montevideo.
Hizo sus primeros votos el 19 de octubre de 1978, en Montevideo.
Estudió Literatura y Humanidades en el año 1979.
Estudió Filosofía en Montevideo, en el período 1979-1980.
Realizó su Magisterio en Colegio San Javier de Tacuarembó, durante el año 1981.
Estudió Teología en Madrid, en el período 1982-1987.
Se ordenó sacerdote el 2 de agosto de 1986, en Montevideo, por Mons. Partelli.
Realizó la Tercera Probación en México, en el año 1990.
Estudios especiales:
◌ึEspecialidad: Teología
◌ึTítulo: Licenciado
◌ึ1987, Universidad de Comillas, Madrid
Hizo sus últimos votos el día 3 de diciembre de 1991, en Montevideo. El celebrante fue el P. Andrés Assandri sj.
PRINCIPALES TAREA APOSTÓLICAS
◌ึ 1988-1990. Socio. Montevideo. Asesor de la CVX Uruguay.
◌ึ 1991-1994. Socio. Maestro de Novicios. Noviciado en Uruguay. Profesor de Filosofía de la Religión y Director del Departamento de Ciencias de la Religión UCUDAL.
◌ึ 1995. Provincial. Maestro de Novicios. Noviciado.
◌ึ 1996-2004. Provincial. Miembro del Consejo de la CPAL. Montevideo.
◌ึ 2004-2009. Rector del Colegio Sagrado Corazón. Colabora en el equipo central de la CPAL. Colegio Sagrado Corazón. Montevideo.
◌ึ 2008-2013. Trabaja en el equipo central de la CPAL. Brasil.
◌ึ 2009. Coordinador del Sector Formación de la CPAL.
◌ึ 2013-2023. Corrientes. Vice Superior. Asesor de la CVX.
◌ึ 2014. Profesor en el Instituto Mons. Pironio. Asesor CVX. Encargado casa de EE.
◌ึ 2020-2023. Vice Superior de San Roque González de Sta. Cruz (San Miguel). Director de Contenidos del Centro Loyola. Colabora con la parroquia del Patriarca San José.
◌ึ Desde 2023: Vice Superior de la comunidad dependiente Ntra. Sra. de Fátima, en Montevideo. Colabora en las Parroquias Ntra. Sra. de Fátima y Santa María de la Ayuda, en Montevideo.