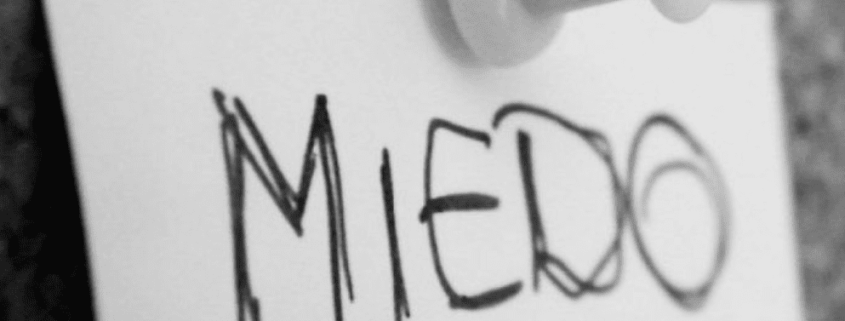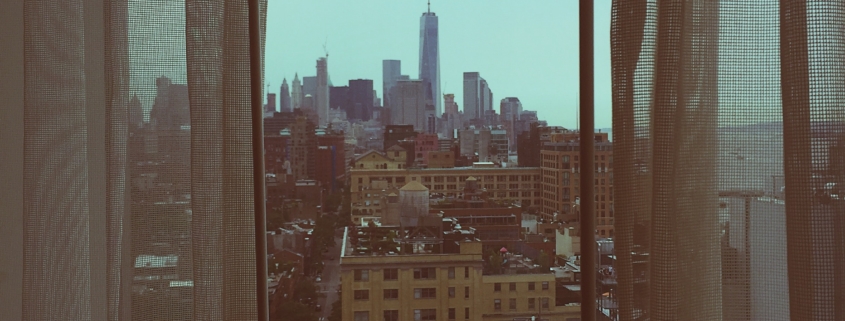Reflexión: «Un suelo fértil»
Por Jaime Tatay SJ
«Un árbol funciona como una bomba –nos decía el profesor de Fisiología Vegetal proyectando una diapositiva–, una bomba capaz de extraer los minerales y la humedad desde las capas más profundas del suelo hasta la superficie. Por medio de la fotosíntesis –continuaba–, las plantas fijan el carbono atmosférico que, junto al agua y los nutrientes aportados por el suelo, posibilitan el crecimiento del árbol. Más tarde, las hojas, las ramas y los frutos, al caer y descomponerse, forman esa capa fértil del suelo llamada humus».
«Pero, para poder hacerlo –matizaba señalando la parte subterránea del árbol–, las raíces primero tienen que realizar una penosa y dura tarea: penetrar la tierra, fracturar la roca y anclar el peso del árbol. Solo después de ese arduo y lento proceso, que puede tardar muchos años, puede el árbol empezar a dar fruto y formar el humus».
En la Biblia, el ser humano (adam) y la tierra (adama) no están lejos de los animales, de las plantas y del humus, ya que comparten el mismo sustrato, del que se nutren y del que provienen. En el Génesis, la humanidad, como el humus, sale del suelo. Es moldeada con suelo y al suelo regresa. Nos lo recuerda la liturgia cada Miércoles de Ceniza: «Polvo eres y en polvo te convertirás».
Ahora bien, si todas las criaturas provenimos de la tierra y a ella volvemos es porque Dios, con su palabra, siembra, labra, riega y cuida. Durante nuestra vida estamos invitados, por tanto, a dejarnos cultivar, a ser arados y regados por la palabra de Dios que es capaz de transformar y extraer el mejor fruto de cada uno de nosotros. Por eso la vocación cristiana es tan sencilla; consiste en meditar la palabra de Dios, dejarse hacer por ella y permitir que fructifique. Consiste en transformarse en suelo fértil.
Sin embargo, como expresa la parábola del sembrador, a menudo nos negamos a acogerla, impedimos que nos trabaje por dentro. Nos resistimos porque la palabra –como las raíces– remueve, descoloca y trastoca el orden establecido. Y eso resulta incómodo. Nos resistimos también porque no respetamos el ritmo de Dios, el lento proceso de formación del humus y de maduración del fruto. Queremos que todo sea fácil y rápido.
Jesús observó con paciencia durante su vida el funcionamiento de la naturaleza y comparó a menudo el Reino de Dios con las semillas. De hecho, la metáfora de la semilla fue una de sus favoritas. El sorprendente potencial del pequeño grano de mostaza; la paradójica convivencia de la cizaña y el trigo; o la desproporcionada fecundidad del grano de trigo señalan en la misma dirección: al origen humilde y oculto del Reino, a su asombrosa capacidad para crecer, multiplicar y dar fruto. La semilla, por último, adquiere un significado redentor que explica el sentido de la Pascua: «En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto» (Jn 12, 24).
Humildad y humus comparten la raíz, al igual que el ser humano y la tierra. Humilde es quien proviene del humus, del suelo. Humilde es quien encuentra sustento en lo pequeño, en lo oculto, en lo terreno. Humilde es, en definitiva, quien germina y crece en el humus, en esa capa fértil del suelo donde nace la vida.
Fuente: pastoralsj.org