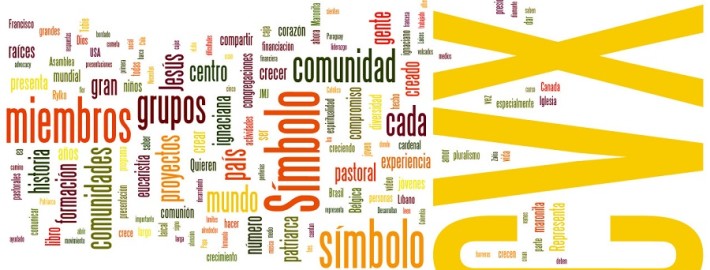Nuevo Modelo de Trabajo y Nuevo Equipo de Delegados en la CPAL
El Presidente de la CPAL, Ricardo Jaramillo SJ, anuncia y explica algunos cambios que se darán los equipos de delegados de la Conferencia y su funcionamiento.
Por Ricardo Jaramillo SJ
“Ignacio seguía al Espíritu… no se le adelantaba. De ese modo era conducido con suavidad a donde no sabía. Poco a poco se le abría el camino y lo iba recorriendo sabiamente ignorante. Puesto sencillamente su corazón en Cristo” (Nadal, FN II 252)
Algunos de ustedes ya leyeron una carta que a mediados del mes de mayo le envié a los delegados de sectores de la CPAL (luego hecha más pública) agradeciendo su trabajo y su generosidad en los años pasados, y presentando el nuevo “modelo” de funcionamiento del equipo ejecutivo de la Conferencia en Lima. El Presidente tendrá ahora sólo tres Delegados para la Misión, cada uno de ellos con responsabilidades que combinan redes, dimensiones y prioridades (según el PAC). A esta decisión se llegó después de muchas reflexiones, propuestas y discusiones que comenzaron hace por lo menos un año y medio en el seno del equipo ejecutivo y la asamblea de la CPAL.
Los tres Delegados son ya conocidos: Álvaro Dávalos, Rafael Moreno y Hermann Rodríguez. Ellos asegurarán, junto con el Presidente, la tarea de promover, animar y ayudar a coordinar los trabajos de los diferentes sectores en que organizamos nuestra acción apostólica y la de “las redes” (proyectos, encuentros, grupos, asociaciones, federaciones). La preocupación principal será la de promover y cuidar de que en sus relaciones mutuas y proyectos estén cada vez más presentes todas las dimensiones esenciales de nuestra misión (que es a la vez espiritual, educativa, social, intelectual, pastoral y eclesial) y las seis prioridades del PAC: tanto las prioridades de misión: “excluidos y pobres, juventudes, conciencia latinoamericana y territorios prioritarios”, como las prioridades del modo de proceder: “una espiritualidad encarnada y apostólica, en diálogo intercultural y religioso, con un gobierno renovado para una misión en colaboración”.
Las razones fundamentales para plantear ese nuevo modelo de funcionamiento en el que cada Delegado acompaña trabajos intersectoriales tienen que ver fundamentalmente con los desafíos que nos propuso la Congregación General 36:
- fortalecer el trabajo en redes (la responsabilidad y el protagonismo de aquellos que se organizan para colaborar internacional, interprovincial e intersectorialmente),
- estimular la colaboración (reforzar su vocación particular como parte de un Cuerpo Apostólico con una misma Misión), y
- promover más clara y directamente el discernimiento (escucha y acogida de la acción del Espíritu) y la planificación (organización en función de resultados que puedan causar imPACto) de nuestras acciones comunes.
Todos los delegados en el equipo central en Lima con un conocimiento más integrado -entre los miembros del equipo ejecutivo- de las diversas realidades de la acción de sectores y redes o proyectos superando el esquema de la sectorización y propiciando contactos entre proyectos de diversos sectores y redes es mejor animar a muchos en su responsabilidad particular y en la inter-relación (en-red-darse), que hacer depender muchas cosas de muchos delegados los delegados no coordinarán ni redes ni acciones; estarán de tiempo completo en su labor de animación y articulación.
Al Cuerpo Apostólico de la Compañía de Jesús (colaboradores y colaboradoras) en América Latina se le quedó pequeña la camisa de los sectores. Ellos no desaparecen; por el contrario se fortalecen y refuerzan en la medida en que las obras de un sector salen y buscan a otras obras y redes de sectores diversos para trabajar en común, para alcanzar objetivos misionales que nos unen y producir imPACtos significativos que transformen las personas, las sociedades y la Iglesia. Por eso Asamblea de los provinciales de la CPAL aprobó una manera de funcionar que, en su misma forma, anuncia lo que quiere provocar.
Invito, pues, a todos los colaboradores, jesuitas y otros compañeros y compañeras, a participar activamente en este trabajo con su iniciativa, con su palabra, con su generosidad y su deseo de dar Mayor Gloria a Dios en-Red-dándonos y siguiendo al Espíritu como colaboradores de Cristo.
Abrazo fraterno desde cerca de Roma (en Torricella) donde comenzamos hoy (27-05-17) Ejercicios Espirituales con el P. General y su Consejo, y luego (entre el 5-9/06/17) un “tempo forte” de deliberaciones sobre la universal Compañía. Contamos con su oración.
Fuente: CPAL SJ