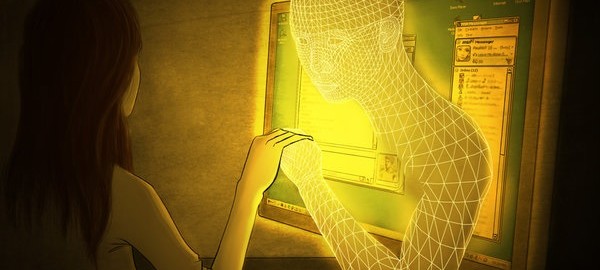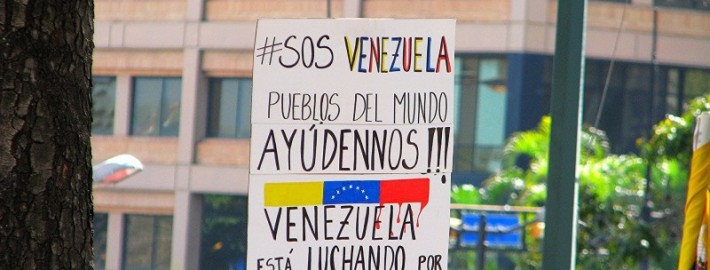Entrevista al Padre Alfredo Ferro SJ, Delegado del Proyecto Panamazónico, en la que habla desafíos y logros del trabajo en esta área que ha sido tomada como territorio prioritario de la CPAL desde hace tres años.
¿Cuáles son los aportes más importantes del Plan Apostólico Común (PAC) al Proyecto Panamazónico?
El Proyecto Panamazónico es un proyecto nuevo en la Compañía de Jesús, es un proyecto que es de la CPAL propiamente. Nosotros somos una comunidad interprovincial internacional conformada por varios jesuitas de diferentes países, eso incluye una novedad en el proyecto y es que rompe fronteras.
Responde a una prioridad de la CPAL en un proyecto concreto. Nosotros tenemos la tendencia y la dificultad al mismo tiempo de definir y formular prioridades, pero si la prioridad no se concretiza en algo como es el caso de: Amazonia, Haití y Cuba, pues realmente no es prioridad.
El paso que hemos dado a crear un proyecto que concretice la prioridad es muy importante.
El aporte del Proyecto Panamazónico al PAC es que estamos en una zona de frontera y no solo física, sino en los términos de desafíos que tenemos. Estamos en la frontera de los excluidos, con los pueblos indígenas y ribereños. No somos una obra más, somos más bien un ente articulador, dinamizador. Somos un ente que empieza a crear relaciones y búsqueda, articulaciones con las diferentes redes que tiene la CPAL. Allí hay una novedad. En el papel, la identidad y la Misión de ejercer el Proyecto Panamazónico como tal.
¿Cuáles son los principales desafíos de la Compañía de Jesús en el territorio Amazónico?
En primer lugar, somos alrededor de 75 jesuitas en la Amazonia que provenimos de 9 países, en los cuales no existe presencia de la Compañía de Jesús en aquellas zonas por donde se extiende la Amazonia: Surinam, Guyana Francesa, Ecuador, Colombia y Venezuela. No tenemos propiamente comunidades jesuitas u obras de la Compañía directamente en la Amazonía de esos países.
En cambio, si nos referimos a obras o redes de la Compañía allí presentes la historia cambia. En el caso de Ecuador, Fe y Alegría cuenta con la presencia de una escuela grande cerca de ciudad del Coca y en Venezuela cuenta con 45 centros de Fe y Alegría en la Amazonía. En donde realmente no tenemos nada es Colombia, Suriman y Guyana Francensa. Del resto, hay presencia pero es dispersa y frágil, pero todavía no configura como un proyecto, una visión o propuesta de manera más articulada.
Uno de los desafíos grandes, es la articulación de esas presencias, el poder integrar, el poder potencializarlas e ir construyendo formas de vinculación y articulación en torno a otros proyectos u otras propuestas como por ejemplo la Red Eclesial PanAmazónica (REPAM) que nació en la misma época que el Proyecto Panamazónico.
Otro desafío es responder a esa realidad desde los focos que tenemos en los pueblos indígenas, en la parte de sostenibilidad socio ambiental fundamentalmente. También aquí tenemos desafíos de articulación con otros actores locales, no solo eclesiales para ir incidiendo en acciones específicas para ir respondiendo a los desafíos de la Amazonia. Es ir identificándonos con los desafíos de la Amazonia, frente a las amenazas que tiene el territorio y al mismo tiempo responder cómo vamos a ir respondiendo a esos desafíos que tenemos como Compañía de Jesús.
¿Qué desarrollo y logros ha conseguido el Proyecto Panamazónico?
Lo primero es haberlo concretizado, es decir nos enfocamos en un proyecto, en formar una comunidad, en hacer una inserción en la Amazonia, en ir a un lugar estratégico como lo es la Triple Frontera; que es donde estamos actualmente. Es por eso, que yo creo que de inicio ya es un logro importante, el poder ubicarnos y formular un proyecto.
Nos ayudó muchísimo el encuentro que hicimos en noviembre del 2014, en donde invitamos a 60 personas para que pensáramos juntos cual sería la Misión del Proyecto Panamazónico. De hecho, no lo inventamos nosotros, hicimos esa consulta importante porque nos dieron las pistas y los elementos fundamentales para ir construyendo la propuesta. Esto es un resultado concreto, se definieron los focos centrales del proyecto, se definió los campos de acción y cuál sería el plus de la Compañía. A partir de eso comenzamos a trabajar. Otra cosa, es que a medida que hemos ido formulando y ajustado el proyecto, nos hemos sentido más cómodos.
Ahora somos referentes para muchas congregaciones religiosas que quieren ir a las fronteras y que quieren estar allá.
Un gran logro es haber podido dialogar con las redes, con Fe y Alegría, con las universidades, con los colegios y empezar a construir con esas redes un proyecto específico al servicio de la Amazonia, por ejemplo poder integrar los 144 centros que tiene Fe y Alegría en la Amazonia, más el trabajo de las universidades y los colegios con sus campañas de sensibilización. En poco tiempo (3 años) es un proyecto esperanzador que despierta la atención y que impacta. Ahora a la Amazonia van novicios, filósofos, teólogos y sacerdotes, esto está cambiado poco a poco dentro de la Compañía con una mirada de algún día ir o colaborar en este proyecto.
¿Cómo se responder al desafío de la colaboración en la Amazonía?
A mí me choca decir que nosotros somos jesuitas y ellos colaboradores. Todos somos colaboradores de la Misión, yo soy colaborador, tu eres colaboradora, somos todos colaboradores de la Misión. Otra cosa es que el papel del jesuita sea diferente, al del laico o la laica, eso es otra cosa. El que trabaja, el que está contratado, el que es voluntario, cada uno tiene su propia Misión, pero creo que desde esa mirada que todos somos colaboradores, es una Misión más concreta. Por ejemplo, ya tenemos una primera voluntaria en la Amazonia, una ecuatoriana de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) que nos está acompañando. Esto significa que estamos comenzando a construir espacios con otros y con otras y entre nosotros los jesuitas. Es articularnos para tener acciones conjuntas. Todo es fundamental para la colaboración.
Por último, ¿qué desafíos tiene el Proyecto Panamazónico?
La proyección que pueda tener el proyecto. Lo primero, es que el proyecto tenga una cierta visibilidad. Ya nosotros hemos comenzado con una estrategia de comunicación que es elaborar todos los meses desde que comenzó el proyecto una carta informativa que se llama Carta Panamazónica, y ya llevamos 35 números. Allí se ve el desarrollo del proyecto, con fotografías y algunos textos de lo que se va desarrollando. Por eso un gran desafío es eso, posicionar el proyecto, decirle a la Compañía de Jesús y a muchas personas cercanas a nosotros: Aquí hay un proyecto, aquí hay un espacio. Queremos que se solidaricen con nosotros, que conozcan y que de alguna manera se vinculen a esta prospectiva.
Lo segundo, es que los Provinciales se toquen un poco para apoyar más el proyecto. Ha habido apoyo, el Ex Presidente de la CPAL Jorge Cela, quien acaba de terminar su mandato fue muy importante para el proyecto, porque siempre estuvo convencido del mismo, animó el proyecto, nos acompañó y buscó recursos para nosotros.
Siento que los Provinciales necesitan más una toma de conciencia sobre la importancia de éste en dos tipos de apoyo: Primero, enviar jesuitas y destinar gente y segundo hay que aportar recursos. De las Provincias no ha habido recursos significados para apoyar el proyecto y creo que hay que hacerlo. Ellos deben sentirse más involucrados, yo he estado en las reuniones de los Provinciales animándolos, dando a conocer el proyecto, explicando todo para que se anime.
Fuente: CPAL SJ