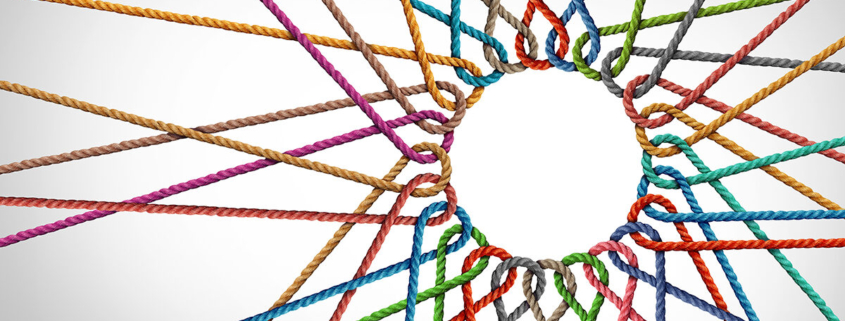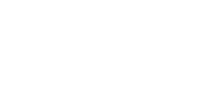El Domingo de la Santísima Trinidad debería ser el día de las comunidades cristianas. El verdadero sacramento y signo de este misterio trinitario debe serlo la iglesia en su conjunto. La reciente noticia de la comunidad contemplativa de las clarisas en Burgos no deja de ser el mayor anti signo de lo que es realmente la espiritualidad de lo trinitario. Allí donde hay un signo de comunidad y de unidad, allí está el Dios trinitario…donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay separación y división ahí está el espíritu del mal.
Así lo recoge el Evangelio de Mateo (28,16-20): “En aquel tiempo, los Once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo»”.
Trinidad y comunidad
Por los concilios de Toledo se decía con acierto y gracia que creemos en un solo Dios, pero no en un Dios Solitario. La realidad económica de la Trinidad revelada a lo largo de la historia de la salvación nos muestra el sentido comunitario de lo divino. La relación del Padre con el Hijo desde el Espíritu nos adentra en el misterio del amor divino, en sus realidades personales con esa comunicación de amor que les hace uno y únicos.
La realidad creada está llamada a ser insertada en ese amor trinitario. El proceso cristológico que sustenta la eclesiología es de ese orden de amor fraterno y trascendente, la Iglesia es y existe para la fraternidad universal como horizonte último en el que todo será en Cristo, unificado y glorificado.
Iglesia y Trinidad, comunidades oasis
La Iglesia no tiene otro fundamento y fuente en la que beber que no sea la Trinidad. Ella es fruto de esa relación trinitaria y está llamada a ser y vivir en relación con ella y como ella. Sacramento de la unidad de Dios y de la unidad de Dios con los hombres. Fundada en Cristo, es alimentada por su Espíritu resucitado, para llevar a los hijos de Dios al encuentro con el Padre. Nada puede hacer por su cuenta, todo ha de hacerlo como el Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Estas verdades teológicas se plasman en la construcción de comunidades de vida donde la fraternidad, el perdón, la justicia y la paz estén presentes.
La dimensión eclesial de nuestra fe pasa por la vivencia de la comunidad en lo singular y concreto de los espacios propios en los que vamos proyectando nuestras vidas y conociendo a Jesucristo junto a los hermanos. Según nos vamos adentrando en la vivencia de la fe surgen en nosotros los deseos de construir espacios fraternos que sean verdaderos oasis para la sed del mundo y el cansancio de la historia.
Las comunidades cristianas, alimentadas por el Padre, han de ser fiel a sus deseos de salvación, lugares donde puedan llegar los sedientos, los cansados del camino, los agobiados, los tristes para encontrar en los hermanos el descanso, la paz, la alegría, el agua de la vida. En ellas se ha de ofrecer el verdadero conocimiento de Jesucristo que lleva a la comunión con él, provocando el deseo de seguirle y tener sus mismos sentimientos de amor y servicio a la comunidad.
En la comunidad experimentaremos cómo el Espíritu se derrama en nuestros corazones para liberarnos de los miedos y darnos la fuerza necesaria para liberar, desatar, perdonar, curar, levantar. No se trata de heroicidades conseguidas con nuestra voluntad, sino de apertura a la acción del Espíritu de Jesús que actúa en nuestra debilidad y más allá de nuestros pecados para que otros muchos puedan salvarse. Hoy se nos pide volver a nuestra fuente y nuestra raíz la Trinidad, su comunidad y amor fundante.
La parroquia del porche: nuestro lugar y signo trinitario
Recientemente celebramos a bombo y platillo, cuando nos dejó la pandemia, ese número de cumpleaños que invita a pararse y reflexionar, para alabar y dar gloria a Dios. Nuestra parroquia de Guadalupe cumplía sus primeros 25 años. En realidad, nada comparado con lo que es la historia de la Iglesia, sus dos milenios, pero también es verdad que la Iglesia no sería lo que es sin esa multitud tan concreta de comunidades eclesiales parroquiales. Las comunidades cristianas como sacramento de la eclesialidad que ha de ser sacramento de la unidad de los hombres entre sí y de éstos con Dios. Pero al hilo de la Trinidad y su celebración os quiero hablar de una realidad simbólica que ha sido el porche, así lo pensábamos cuando lo inauguramos…
En la parroquia estrenamos por aquellos años un porche que acababa de ser construido, junto a unas escaleras nuevas para que no hubiera peligro en el salón de arriba, era algo que nos exigían legalmente. Pero la idea del porche nacía de otros planteamientos. La parroquia está ahí desde hace unos cuantos, de años, se hizo una primera parte de un proyecto más ambicioso y se habilitó el salón de actos como templo, la idea era hacerlo cuando se pudiera; sin embargo, ha sido más urgente hacer el porche que un templo nuevo. La razón fundamental es que queremos que sea una parroquia de acogida y de encuentro, nos faltaba un espacio en el que detenernos, saludarnos tranquilamente, en el que jugaran los niños cuando vienen a catequesis, donde se pudiera estar por estar, y sobre todo donde pudiéramos celebrar cosas de vida y fiesta.
De alguna manera, entendiéndolo bien, se imponía pasar del Dios del Templo al Dios del porche, al servicio de la comunidad, así que ahora tenemos un templo digno, pero un porche casi de lujo en su pobreza y en su sencillez, esto parece más casa amplia de la comunidad parroquial, en la que templo, salones y salas, amén de porche, junto al patio se conjuntan en esa armonía de hogar y taller en el calor y en la luz de la comunidad heterogénea, abierta y luminosa.
En ese porche hemos vivido momentos de comunión y compartir que quedarán grabados en los corazones de niños, jóvenes, adultos, abuelos, asociaciones, instituciones que rodean a la parroquia de cuidado de personas con dificultades y necesidades especiales. Cuántas veces hemos bailado, rezado, comido, cantado, convivido…qué gozo la algarabía de los encuentros y de los aperitivos, de las celebraciones pasando de la misa a la mesa. Recuerdo como anécdota como mi madre imposibilitada, cuando le decía que hoy iría a la historia del aperitivo – el día que se inauguraba y bendecía el porche- , me dijo con su voz apagada: “Muy bien hijo… porque no es lo que se come es lo que se vive y se disfruta en ese relacionarse con los otros”. Allí estaba el espíritu de una parroquia que se está haciendo y va avanzando con alegría, con aquellos que la comenzaron desde lo poco, siendo grano de mostaza, junto a todos los que ya se van agregando y vienen a anidar a sus ramas. Un proceso de vida comunitario que es ilusionante.
¡’Viva el porche de la parroquia de Guadalupe’! ¡Viva esta forma de bendecirlo Viva el Dios que lo habita en la intemperie!. Alabado sea el Dios trinitario que nos ha hecho a su imagen.
Siguen llegando personas que buscan espacio comunitario parroquial, yo me acuerdo de ellos y sus deseos de participar, al celebrar la fiesta de la trinidad como signo de la dimensión comunitaria de lo divino y de la fe. Bienvenidos y ojalá la comunidad sepa acogeros y daros el lugar y la vida que buscáis para vuestros hijos y para vosotros.
José Moreno Losada
@vidanuevadigital