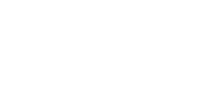Compartimos el discurso completo del Papa Francisco al finalizar el encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia.
Queridos hermanos y hermanas:
En la acción de gracias al Señor, que nos ha acompañado en estos días, quisiera agradeceros también a vosotros por el espíritu eclesial y el compromiso concreto que habéis demostrado con tanta generosidad.
Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, que la gravedad de la plaga de los abusos sexuales a menores es por desgracia un fenómeno históricamente difuso en todas las culturas y sociedades. Solo de manera relativamente reciente ha sido objeto de estudios sistemáticos, gracias a un cambio de sensibilidad de la opinión pública sobre un problema que antes se consideraba un tabú, es decir, que todos sabían de su existencia, pero del que nadie hablaba. Esto también me trae a la mente la cruel práctica religiosa, difundida en el pasado en algunas culturas, de ofrecer seres humanos —frecuentemente niños— como sacrificio en los ritos paganos. Sin embargo, todavía en la actualidad las estadísticas disponibles sobre los abusos sexuales a menores, publicadas por varias organizaciones y organismos nacionales e internacionales (Oms, Unicef, Interpol, Europol y otros), no muestran la verdadera entidad del fenómeno, con frecuencia subestimado, principalmente porque muchos casos de abusos sexuales a menores no son denunciados, en particular aquellos numerosísimos que se cometen en el ámbito familiar.
De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan ayuda. Detrás de esta reticencia puede estar la vergüenza, la confusión, el miedo a la venganza, los sentimientos de culpa, la desconfianza en las instituciones, los condicionamientos culturales y sociales, pero también la desinformación sobre los servicios y las estructuras que pueden ayudar. Desgraciadamente, la angustia lleva a la amargura, incluso al suicidio, o a veces a vengarse haciendo lo mismo. Lo único cierto es que millones de niños del mundo son víctimas de la explotación y de abusos sexuales.
Sería importante presentar los datos generales —en mi opinión siempre parciales— a escala mundial, después europeo, asiático, americano, africano y de Oceanía, para dar un cuadro de la gravedad y de la profundidad de esta plaga en nuestras sociedades. Para evitar discusiones inútiles, quisiera evidenciar antes de nada que la mención de algunos países tiene el único objetivo de citar datos estadísticos aparecidos en los informes mencionados.
La primera verdad que emerge de los datos disponibles es que quien comete los abusos, o sea las violencias (físicas, sexuales o emotivas) son sobre todo los padres, los parientes, los maridos de las mujeres niñas, los entrenadores y los educadores. Además, según los datos de UNICEF de 2017 referidos a 28 países del mundo, 9 de cada 10 muchachas, que han tenido relaciones sexuales forzadas, declaran haber sido víctimas de una persona conocida o cercana a la familia.
Según los datos oficiales del gobierno americano, en los Estados Unidos más de 700.000 niños son víctimas cada año de violencia o maltrato, según el International Center For Missing and Exploited Children (ICMEC), uno de cada diez niños sufre abusos sexuales. En Europa, 18 millones de niños son víctimas de abusos sexuales.
Si nos fijamos por ejemplo en Italia, el informe del “Telefono Azzurro” de 2016 evidencia que el 68,9% de los abusos sucede dentro del ámbito doméstico del menor.Teatro de la violencia no es solo el ambiente doméstico, sino también el barrio, la escuela, el deporte y también, por desgracia, el eclesial.
De los estudios efectuados en los últimos años sobre el fenómeno de los abusos sexuales a menores emerge que el desarrollo de la web y de los medios de comunicación ha contribuido a un crecimiento notable de los casos de abuso y violencia perpetrados online. La difusión de la pornografía se está esparciendo rápidamente en el mundo a través de la Red. La plaga de la pornografía ha alcanzado enormes dimensiones, con efectos funestos sobre la psique y las relaciones entre el hombre y la mujer, y entre ellos y los niños. Un fenómeno en continuo crecimiento. Una parte muy importante de la producción pornográfica tiene tristemente por objeto a los menores, que así son gravemente heridos en su dignidad. Los estudios en este campo documentan que esto sucede con modalidades cada vez más horribles y violentas; se llega al extremo de que los actos de abuso son encargados y efectuados en directo a través de la Red.
Recuerdo aquí el Congreso internacional celebrado en Roma sobre la dignidad del niño en la era digital; así como el primer Fórum de la Alianza interreligiosa para Comunidades más seguras sobre el mismo tema y que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Abu Dhabi.
Otra plaga es el turismo sexual: según los datos de 2017 de la Organización Mundial del Turismo, cada año en el mundo tres millones de personas emprenden un viaje para tener relaciones sexuales con un menor. Es significativo el hecho de que los autores de tales crímenes, en la mayor parte de los casos, no reconocen que están cometiendo un delito.
Estamos, por tanto, ante un problema universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas partes. Debemos ser claros: la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia.
La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. El consagrado, elegido por Dios para guiar las almas a la salvación, se deja subyugar por su fragilidad humana, o por su enfermedad, convirtiéndose en instrumento de satanás. En los abusos, nosotros vemos la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños. No hay explicaciones suficientes para estos abusos en contra de los niños. Humildemente y con valor debemos reconocer que estamos delante del misterio del mal, que se ensaña contra los más débiles porque son imagen de Jesús. Por eso ha crecido actualmente en la Iglesia la conciencia de que se debe no solo intentar limitar los gravísimos abusos con medidas disciplinares y procesos civiles y canónicos, sino también afrontar con decisión el fenómeno tanto dentro como fuera de la Iglesia. La Iglesia se siente llamada a combatir este mal que toca el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio a los pequeños y protegerlos de los lobos voraces.
Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso —que representa ya en sí mismo una monstruosidad—, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. De hecho, en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de Dios, traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos. El eco de este grito silencioso de los pequeños, que en vez de encontrar en ellos paternidad y guías espirituales han encontrado a sus verdugos, hará temblar los corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso.
No se puede, por tanto, comprender el fenómeno de los abusos sexuales a menores sin tomar en consideración el poder, en cuanto estos abusos son siempre la consecuencia del abuso de poder, aprovechando una posición de inferioridad del indefenso abusado que permite la manipulación de su conciencia y de su fragilidad psicológica y física. El abuso de poder está presente en otras formas de abuso de las que son víctimas casi 85 millones de niños, olvidados por todos: los niños soldado, los menores prostituidos, los niños malnutridos, los niños secuestrados y frecuentemente víctimas del monstruoso comercio de órganos humanos, o también transformados en esclavos, los niños víctimas de la guerra, los niños refugiados, los niños abortados y así sucesivamente.
Ante tanta crueldad, ante todo este sacrificio idolátrico de niños al dios del poder, del dinero, del orgullo, de la soberbia, no bastan meras explicaciones empíricas; estas no son capaces de hacernos comprender la amplitud y la profundidad del drama. Una vez más, la hermenéutica positivista demuestra su proprio límite. Nos da una explicación verdadera que nos ayudará a tomar las medidas necesarias, pero no es capaz de darnos un significado. Y hoy necesitamos tanto explicaciones como significados. Las explicaciones nos ayudarán mucho en el ámbito operativo, pero nos dejan a mitad de camino.
¿Cuál es, por tanto, el “significado” existencial de este fenómeno criminal? Teniendo en cuenta su amplitud y profundidad humana, hoy no puede ser otro que la manifestación del espíritu del mal. Si no tenemos presente esta dimensión estaremos lejos de la verdad y sin verdaderas soluciones.
Hermanos y hermanas, hoy estamos delante de una manifestación del mal, descarada, agresiva y destructiva. Detrás y dentro de esto está el espíritu del mal que en su orgullo y en su soberbia se siente el señor del mundo y piensa que ha vencido. Esto quisiera decíroslo con la autoridad de hermano y de padre, ciertamente pequeño, pero que es el pastor de la Iglesia que preside en la caridad: en estos casos dolorosos veo la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los pequeños. Y esto me lleva a pensar en el ejemplo de Herodes que, empujado por el miedo a perder su poder, ordenó masacrar a todos los niños de Belén.
Y de la misma manera que debemos tomar todas las medidas prácticas que nos ofrece el sentido común, las ciencias y la sociedad, no debemos perder de vista esta realidad y tomar las medidas espirituales que el mismo Señor nos enseña: humillación, acto de contrición, oración, penitencia. Esta es la única manera para vencer el espíritu del mal. Así lo venció Jesús.
Así pues, el objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados, allí donde se encuentren. La Iglesia, para lograr dicho objetivo, tiene que estar por encima de todas las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que a menudo instrumentalizan, por intereses varios, los mismos dramas vividos por los pequeños.
Por lo tanto, ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha brutalidad del cuerpo de nuestra humanidad, adoptando todas las medidas necesarias ya en vigor a nivel internacional y a nivel eclesial. Ha llegado la hora de encontrar el justo equilibrio entre todos los valores en juego y de dar directrices uniformes para la Iglesia, evitando los dos extremos de un justicialismo, provocado por el sentido de culpa por los errores pasados y de la presión del mundo mediático, y de una autodefensa que no afronta las causas y las consecuencias de estos graves delitos.
En este contexto, deseo mencionar las “Best Practices” formuladas, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud, por un grupo de diez agencias internacionales que ha desarrollado y aprobado un paquete de medidas llamado INSPIRE, es decir, siete estrategias para erradicar la violencia contra los menores.
Sirviéndose de estas directrices, la Iglesia, en su itinerario legislativo, gracias también al trabajo desarrollado en los últimos años por la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y a la aportación de este encuentro, se centrará en las siguientes dimensiones:
- La protección de los menores: el objetivo principal de cualquier medida es el de proteger a los menores e impedir que sean víctimas de cualquier abuso psicológico y físico. Por lo tanto, es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar la Institución, en beneficio de una búsqueda sincera y decisiva del bien de la comunidad, dando prioridad a las víctimas de los abusos en todos los sentidos. Ante nuestros ojos siempre deben estar presentes los rostros inocentes de los pequeños, recordando las palabras del Maestro: «Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos, ¡pero ay del hombre por el que viene el escándalo!» (Mt 18,6-7).
- Seriedad impecable: deseo reiterar ahora que «la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso» (Discurso a la Curia Romana, 21 diciembre 2018). Tiene la convicción de que «los pecados y crímenes de las personas consagradas adquieren un tinte todavía más oscuro de infidelidad, de vergüenza, y deforman el rostro de la Iglesia socavando su credibilidad. En efecto, también la Iglesia, junto con sus hijos fieles, es víctima de estas infidelidades y de estos verdaderos y propios delitos de malversación» (ibíd.).
- Una verdadera purificación: a pesar de las medidas adoptadas y los progresos realizados en materia de prevención de los abusos, se necesita imponer un renovado y perenne empeño hacia la santidad en los pastores, cuya configuración con Cristo Buen Pastor es un derecho del pueblo de Dios. Se reitera entonces «su firme voluntad de continuar, con toda su fuerza, en el camino de la purificación. La Iglesia se cuestionará […] cómo proteger a los niños; cómo evitar tales desventuras, cómo tratar y reintegrar a las víctimas; cómo fortalecer la formación en los seminarios. Se buscará transformar los errores cometidos en oportunidades para erradicar este flagelo no solo del cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad» (ibíd.). El santo temor de Dios nos lleva a acusarnos a nosotros mismos —como personas y como institución— y a reparar nuestras faltas. Acusarnos a nosotros mismos: es un inicio sapiencial, unido al santo temor de Dios. Aprender a acusarse a sí mismo, como personas, como instituciones, como sociedad. En realidad, no debemos caer en la trampa de acusar a los otros, que es un paso hacia la excusa que nos separa de la realidad.
- La formación: es decir, la exigencia de la selección y de la formación de los candidatos al sacerdocio con criterios no solo negativos, preocupados principalmente por excluir a las personas problemáticas, sino también positivos para ofrecer un camino de formación equilibrado a los candidatos idóneos, orientado a la santidad y en el que se contemple la virtud de la castidad. San Pablo VI escribía en la encíclica Sacerdotalis caelibatus: «Una vida tan total y delicadamente comprometida interna y externamente, como es la del sacerdocio célibe, excluye, de hecho, a los sujetos de insuficiente equilibrio psicofísico y moral, y no se debe pretender que la gracia supla en esto a la naturaleza» (n. 64).
- Reforzar y verificar las directrices de las Conferencias Episcopales: es decir, reafirmar la exigencia de la unidad de los obispos en la aplicación de parámetros que tengan valor de normas y no solo de orientación. Ningún abuso debe ser jamás encubierto ni infravalorado (como ha sido costumbre en el pasado), porque el encubrimiento de los abusos favorece que se extienda el mal y añade un nivel adicional de escándalo. De modo particular, desarrollar un nuevo y eficaz planteamiento para la prevención en todas las instituciones y ambientes de actividad eclesial.
- Acompañar a las personas abusadas: El mal que vivieron deja en ellos heridas indelebles que se manifiestan en rencor y tendencia a la autodestrucción. Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber de ofrecerles todo el apoyo necesario, valiéndose de expertos en esta materia. Escuchar, dejadme decir: “perder tiempo” en escuchar. La escucha sana al herido, y nos sana también a nosotros mismos del egoísmo, de la distancia, del “no me corresponde”, de la actitud del sacerdote y del levita de la parábola del Buen Samaritano.
- El mundo digital: la protección de los menores debe tener en cuenta las nuevas formas de abuso sexual y de abusos de todo tipo que los amenazan en los ambientes en donde viven y a través de los nuevos instrumentos que usan. Los seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes pastorales; todos deben tomar conciencia de que el mundo digital y el uso de sus instrumentos incide a menudo más profundamente de lo que se piensa. Se necesita aquí animar a los países y a las autoridades a aplicar todas las medidas necesarias para limitar los sitios de internet que amenazan la dignidad del hombre, de la mujer y de manera particular a los menores: el delito no goza del derecho a la libertad. Es necesario oponernos absolutamente, con la mayor decisión, a estas abominaciones, vigilar y luchar para que el crecimiento de los pequeños no se turbe o se altere por su acceso incontrolado a la pornografía, que dejará profundos signos negativos en su mente y en su alma. Es necesario comprometernos para que los chicos y las chicas, de modo particular los seminaristas y el clero, no sean esclavos de dependencias basadas en la explotación y el abuso criminal de los inocentes y de sus imágenes, y en el desprecio de la dignidad de la mujer y de la persona humana. Se evidencian aquí las nuevas normas “sobre los delitos más graves” aprobadas por el papa Benedicto XVI en el año 2010, donde fueron añadidos como nuevos casos de delitos «la adquisición, la retención o divulgación» realizada por un clérigo «en cualquier forma y con cualquier tipo de medio, de imágenes pornográficas de menores». Entonces se hablaba de «menores de edad inferior a 14 años», ahora pensamos elevar este límite de edad para extender la protección de los menores e insistir en la gravedad de estos hechos.
- El turismo sexual: la conducta, la mirada, la actitud de los discípulos y de los servidores de Jesús han de saber reconocer la imagen de Dios en cada criatura humana, comenzando por los más inocentes. Solo aprovechando este respeto radical por la dignidad del otro podemos defenderlo del poder dominante de la violencia, la explotación, el abuso y la corrupción, y servirlo de manera creíble en su crecimiento integral, humano y espiritual, en el encuentro con los demás y con Dios. Para combatir el turismo sexual se necesita la acción represiva judicial, pero también el apoyo y proyectos de reinserción de las víctimas de dicho fenómeno criminal. Las comunidades eclesiales están llamadas a reforzar la atención pastoral a las personas explotadas por el turismo sexual. Entre estas, las más vulnerables y necesitadas de una ayuda especial son ciertamente las mujeres, los menores y los niños; estos últimos, necesitan todavía de una protección y de una atención especial. Las autoridades gubernamentales deben dar prioridad y actuar con urgencia para combatir el tráfico y la explotación económica de los niños. Para este fin, es importante coordinar los esfuerzos en todos los niveles de la sociedad y trabajar estrechamente con las organizaciones internacionales para lograr un marco legal que proteja a los niños de la explotación sexual en el turismo y permita perseguir legalmente a los delincuentes.
Permitidme un agradecimiento de corazón a todos los sacerdotes y a los consagrados que sirven al Señor con fidelidad y totalmente, y que se sienten deshonrados y desacreditados por la conducta vergonzosa de algunos de sus hermanos. Todos —Iglesia, consagrados, Pueblo de Dios y hasta Dios mismo— sufrimos las consecuencias de su infidelidad. Agradezco, en nombre de toda la Iglesia, a la gran mayoría de sacerdotes que no solo son fieles a su celibato, sino que se gastan en un ministerio que es hoy más difícil por los escándalos de unos pocos —pero siempre demasiados— hermanos suyos. Y gracias también a los laicos que conocen bien a sus buenos pastores y siguen rezando por ellos y sosteniéndolos.
Finalmente, quisiera destacar la importancia de transformar este mal en oportunidad de purificación. Miremos a Edith Stein – santa Teresa Benedicta de la Cruz, con la certeza de que «en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado». El santo Pueblo fiel de Dios, en su silencio cotidiano, de muchas formas y maneras continúa haciendo visible y afirmando con “obstinada” esperanza que el Señor no abandona, que sostiene la entrega constante y, en tantas situaciones, dolorosa de sus hijos. El santo y paciente Pueblo fiel de Dios, sostenido y vivificado por el Espíritu Santo, es el rostro mejor de la Iglesia profética que en su entrega cotidiana sabe poner en el centro a su Señor. Será justamente este santo Pueblo de Dios el que nos libre de la plaga del clericalismo, que es el terreno fértil para todas estas abominaciones.
El resultado mejor y la resolución más eficaz que podamos dar a las víctimas, al Pueblo de la santa Madre Iglesia y al mundo entero, es el compromiso por una conversión personal y colectiva, y la humildad de aprender, escuchar, asistir y proteger a los más vulnerables.
Hago un sentido llamamiento a la lucha contra el abuso de menores en todos los ámbitos, tanto en el ámbito sexual como en otros, por parte de todas las autoridades y de todas las personas, porque se trata de crímenes abominables que hay que extirpar de la faz de la tierra: esto lo piden las numerosas víctimas escondidas en las familias y en los diversos ámbitos de nuestra sociedad.
Fuente: Vida Nueva Digital