«Mi padre era un extranjero» La enseñanza bíblica sobre los migrantes (fragm.)
El sabio Qohelet decía: «No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay acaso algo de lo que se pueda decir: “Mira, esto es una novedad”? Esto ya ocurrió en los siglos que nos precedieron» (Qo 1,9-10). Sin embargo, todos nosotros inevitablemente olvidamos lo que sucedió tiempo atrás, y por eso ciertos fenómenos nos parecen inusuales, excepcionales, sin comparación; en su supuesta anormalidad, se convierten en fuente de angustiosa preocupación. Entre estos eventos sorprendentes e inquietantes podemos incluir las oleadas migratorias que, desde África, el Cercano Oriente y Europa Oriental, se están volcando en estos años, como una marea imparable, hacia territorios de esperanza, hacia lo que nosotros, europeos, consideramos «nuestra» tierra.
Ahora bien, al observar detenidamente, no hay casi ninguna región o nación que en su historia no haya visto llegar, a veces desde muy lejos, caravanas o grupos étnicos enteros con la intención de establecerse en tierras extranjeras, consideradas oasis favorables. «Nuestra» Europa, en particular, es el resultado de un proceso milenario de invasiones, éxodos de poblaciones y mezclas; a su vez, ha producido grandes flujos migratorios hacia otros continentes, especialmente hacia las Américas y Australia, pero también hacia África y, en parte, hacia Asia. Quienes partían estaban convencidos de honrar el derecho de toda persona a la supervivencia y al bienestar, y en ciertos casos se enorgullecían de contribuir con su trabajo y su cultura al progreso civil de la humanidad. Es necesario, por tanto, tener en cuenta la historia, incluso la más remota, con su aporte de sabiduría, para interpretar correctamente la particularidad, considerada dramática, del momento presente.
El olvido del pasado es un factor de insensatez. Así nos lo dice la Escritura, desde el comienzo de la historia de Israel. La familia de Jacob, compuesta por unas setenta personas (Dt 10,22), para escapar de una carestía persistente, se trasladó a la tierra de Egipto; allí encontró prosperidad, y promovió además la riqueza económica del país anfitrión (Gn 46,31-34; 47,1-10). Pero «asumió el poder en Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José» (Ex 1,8). Con el paso de los años se perdió la memoria de aquel inmigrante que había enriquecido a todos con su especial sabiduría. Del olvido surgen sentimientos inadecuados y acciones vergonzosas.
Los egipcios perciben la presencia vital de los hebreos como una amenaza; quien había recibido el estatus sagrado de huésped (hospes) se transforma en enemigo (hostis). El temor de ser superados tiene alguna justificación, debido al número creciente de aquellos que continúan siendo definidos como extranjeros y, por lo tanto, peligrosos; sin embargo, cuando no se controla, el miedo se convierte en un mal consejero. Dado que la autoridad política considera siempre que es sabio y es un deber usar todos los medios para proteger el interés primario de los ciudadanos, el faraón sugiere «tomar medidas sabias» que impidan la proliferación del supuesto adversario (Ex 1,10).
Sabemos que, en la historia de los hebreos, tal directriz operativa tomó la forma de normas que imponían a los inmigrantes condiciones crecientes de servidumbre, con maltratos y humillaciones, hasta la eliminación física de la vida naciente (Ex 1,11-22). El río de Egipto se convirtió entonces en la tumba de los recién nacidos hebreos, como el Mediterráneo se ha «convertido en un inmenso cementerio» para miles de refugiados, entre ellos muchos niños.
La Biblia es un vehículo de memoria: con sus relatos nos hace recordar cómo procesos de miedo inmotivado determinan actos que se presentan oficialmente como medidas necesarias para la protección de los ciudadanos, pero que en realidad son disposiciones insensatas e inhumanas. El aporte de la palabra de Dios es sumamente valioso, porque nos pide identificarnos espiritualmente con el pueblo judío, posicionándonos así del lado de los sin tierra; cada lector de la Escritura está invitado a decir: «Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres» (Dt 26,5).
La Biblia nos pide hacer memoria, asumiendo espiritualmente el estatus del inmigrante, porque en él se entrega un misterio de gracia y un camino de sabia justicia. Intentemos demostrarlo dejándonos guiar por las páginas bíblicas.
Pietro Bovati
@laciviltacattolica
Enlace al artículo t.ly/OAt04



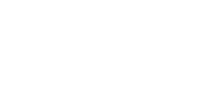



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!