Para leer en tiempo de Pascua: ‘La piedra que era Cristo’
Aprovechando el tiempo de Pascua, compartimos un texto del escritor venezolano Miguel Otero Silva (1908-1985) que forma parte de su último libro, que narra una vida de Jesús más centrada en las experiencias que en los hechos: La piedra que era Cristo
En la celebración de la Resurrección de Jesús, transcribimos para quienes no lo conozcan sus tres últimas páginas:
María Magdalena no se ha movido de su sitio al pie de la cruz. Uno de los soldados de Pilato alancea al crucificado en un costado y de la herida sólo fluyen las últimas gotas de sangre y el agua de la muerte. Dos servidores del muy rico y generoso José de Arimatea descienden el cadáver y se lo llevan a enterrar en un huerto cercano. María Magdalena y las cuatro mujeres que la acompañan los siguen hasta el sepulcro y se marchan luego a sus casas, a preparar perfumes y aromas para ungirlo.
María Magdalena subirá de nuevo al Gólgota, guiada por la sed de volver a ver al amado de su alma. Él ha resucitado y ella lo sabe. La historia de Jesús no puede concluir en tanta derrota, tanta desolación y tanta tragedia estéril. Es necesario que él se imponga a la muerte, que él venza a la muerte como ningún hombre la ha vencido jamás, de lo contrario será una fábula inútil su vida maravillosa, y la semilla de su doctrina irá a consumirse sin germinar, entre peñascos y olvido. Él ha anunciado la presencia del reino de Dios, y el reino de Dios nacerá de su muerte como nacen de la noche las lámparas insólitas del alba. Con su resurrección, Jesús de Nazaret vencerá al odio, a la intolerancia, a la crueldad, a los más encarnizados enemigos del amor y la misericordia. Junto con él resucitarán todos aquellos a quienes él amó y defendió: los humillados, los ofendidos, los pobres cuya liberación jamás será cumplida si él no logra hacer añicos las murallas que tapian su muerte.
María Magdalena encuentra desquiciadas las piedras de la tumba y no halla en el recinto del sepulcro el cuerpo de Jesús. La discípula se sienta perpleja sobre la hierba del jardín que se extiende alrededor de la roca donde fue enterrado el Maestro. De pronto oye unos pasos, y una voz que ella supone ser la del jardinero le dice: «¿Por qué lloras mujer? ¿A quién buscas?» Ella le responde: «Han tomado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto; si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo correré a buscarlo.» Pero no es el jardinero el que habla sino el propio Jesús; nunca vio nadie sobre la tierra algo más blanco que la blancura de su ropaje; en sus ojos fulgura la luz intemporal de quien se ha asomado por un instante a la eternidad; a causa de esa mirada ella no lo había reconocido. Entonces la voz de Jesús dice: “¡María!”, y ella responde: “¡Maestro!”, y quiere echarse a sus pies para besarlos. Pero Jesús la detiene y le dice: “No me toques porque aún no he subido al Padre. Anda a decir a mis hermanos que me has visto.”
En la noche corre a dar aviso a los apóstoles, tal como Jesús se lo ha ordenado. Tan solo María Magdalena sabe dónde se esconden. Se esconden en las afueras de Jerusalén, en una casa con las puertas atrancadas, abatidos por una pena sin esperanza. Ella les da la buena nueva, les cuenta el prodigio que ha visto, pero ninguno de los once la cree. Tomás, el marinero de la barba bermeja y cuadrada, dice: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mis dedos en los huecos que esos clavos dejaron, si no palpo la herida del costado, no creeré.»
Bartolomé, el que se sabe de memoria el Eclesiastés, dice que las mentiras y la fantasía de las mujeres les han extraviado siempre el camino a los hombres. María Magdalena repite entre sollozos las palabras que Jesús le ha dicho en el jardín, pero ellos se obstinan en no creerle. Finalmente logra persuadir a Pedro, tan sólo a Pedro, a quien Jesús le ha encomendado la continuidad de su obra y le ha dado las llaves de las épocas futuras.
Pedro, consciente ya de la fuerza universal que brotará del pecho de Jesús resurrecto y glorificado, acompaña a la mujer hasta el Gólgota. El más preeminente de los apóstoles de Cristo y la más rendida de sus discipulas, suben juntos a ver el sepulcro vacío y las mortajas abandonadas. Por el camino en ascenso, María Magdalena le va diciendo a Pedro:
Ha resucitado para que así se cumplan las profecías de las Escrituras y adquiera validez su propio compromiso. Ha resucitado y ya nadie podrá volver a darle muerte. Aunque nuevos saduceos intentarán convertir su evangelio, que es la espada de los pobres, en escudo amparador de los privilegios de los ricos, no lograrán matarlo. Aunque nuevos herodianos pretenderán valerse de su nombre para hacer más lacerante el yugo que doblega la nuca de los prisioneros, no lograrán matarlo. Aunque nuevos fariseos se esforzarán en trocar sus enseñanzas en mordazas de fanatismo, y en acallar el pensamiento libre de los hombres, no lograrán matarlo. Aunque izando su insignia como bandera se desatarán guerras inicuas, y se harán llamear hogueras de tortura, y se humillará a las mujeres, y se esclavizarán razas y naciones, no lograrán matarlo. Él ha resucitado y vivirá por siempre en la música del agua, en los colores de las rosas, en la risa del niño, en la savia profunda de la Humanidad, en la paz de los pueblos, en la rebelión de los oprimidos, sí, en la rebelión de los oprimidos, en el amor sin lágrimas.
Fuente: Entre Paréntesis



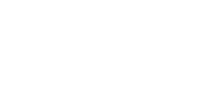



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!