Rehabilitar el sentido del sacrificio
La palabra sacrificio genera sentimientos encontrados y reacciones paradójicas en nuestra época.
Por un lado, a ojos de la gran mayoría de nuestros contemporáneos, resulta lógico y evidente la necesidad de generar una cultura del sacrificio para alcanzar objetivos en el ámbito del deporte, del trabajo o de la investigación académica. Nadie llega a la cumbre sin haberse esforzado, sin haber sacrificado los deseos y los apetitos que le desviaban de la meta establecida.
Sin embargo, en cuestiones religiosas el término lleva asociada una connotación negativa y levanta no pocas sospechas. El sacrificio por razones espirituales resulta para muchos –creyentes o no– cuestionable. Es posible que haya razones históricas de peso que justifiquen el prejuicio cultural existente hacia el discurso y las prácticas sacrificiales, aunque, como sucede con todo prejuicio, convendrá examinarlo detenidamente para rescatar aquello de valioso que ha quedado encubierto.
Conviene recordar que la palabra sacrificio (del latín sacrum, sagrado; y facere, hacer) significa literalmente «hacer sagrado». El ser humano «hace sagradas» –de forma natural e inevitable– múltiples realidades: tiempos, lugares, objetos, relaciones, personas y recuerdos. El ciclo litúrgico, por ejemplo, no es otra cosa que una sacralización del tiempo. Y lo mismo sucede con lugares significativos –templos, tumbas, ermitas, rutas de peregrinación– que han sido sacralizados a lo largo de los siglos.
La tendencia a hacer sagrado el mundo, sin embargo, desborda el ámbito de la religión y se cuela en toda realidad humana. Siempre hay recuerdos, personas, épocas y lugares que resultan especiales –sagrados– para una persona, para una familia o para una comunidad. Porque remiten a experiencias fundantes que dejaron huella: la memoria de un antepasado, el lugar de las vacaciones familiares, el colegio de la infancia o un acontecimiento que marcó un antes y un después. Todas ellas son susceptibles de sacralización.
En el ámbito religioso, por desgracia, parece que la palabra sacrificio se ha empobrecido progresivamente y ha quedado limitada a la renuncia y a la abstinencia, a un conjunto de prácticas ascéticas –en apariencia, para algunos, masoquistas– que impiden descubrir aquello que hay también de positivo en ellas. Y lo que es quizás peor, la deformada comprensión contemporánea puede esconder sacrificios que –disfrazados bajo otros ropajes– aceptamos sin rechistar. Clarificar y rehabilitar el sentido del sacrificio constituye, por tanto, una de las tareas espirituales principales de nuestro tiempo.
Una narración paradigmática que alerta sobre el peligro de los falsos sacrificios son las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuando el diablo plantea que se postre y le adore, ¿no está invitándole a que sacrifique su proyecto del Reino a cambio de hacer sagradas otras realidades: la satisfacción de los apetitos, el poder político, el reconocimiento religioso?
Quizás podríamos añadir a la lista contemporánea de los (falsos) sacrificios que nuestra sociedad propone el culto al bienestar, al éxito, a la apariencia física y a la imagen pública –que tantas renuncias, a menudo cruentas, conlleva–.
Podemos concluir preguntándonos también si una renovada y sana comprensión del sacrificio no nos ayudaría a orientar nuestras decisiones vitales más importantes; si no podría ser un instrumento privilegiado para elegir lo que resulta más valioso en la vida: aquello que vale la pena hacer sagrado.
Jaime Tatay, sj



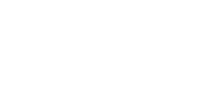



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!