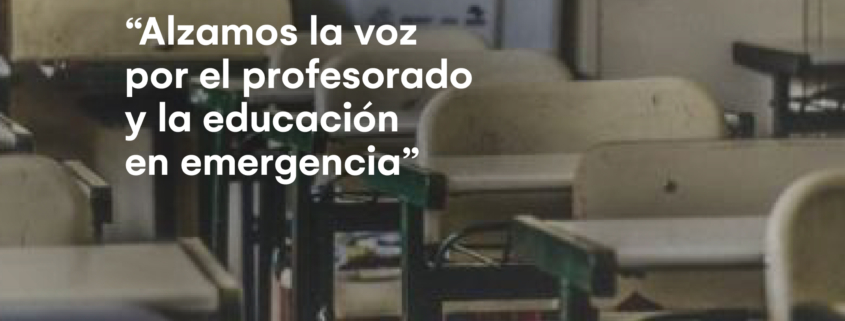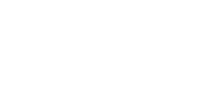Todos tenemos necesidad de referencias para recorrer cualquier ruta y también en la vida. Las referencias pueden ser de lo más variado, pero si no conocemos la zona, en principio, pareciera que lo más “inteligente” es fiarse de los mapas que otros han creado, de las señales externas marcadas o incluso del GPS del móvil que todos llevamos en el bolsillo.
El problema es que cuando nos acostumbramos a esas “ayudas”, dejamos de entrenarnos y se atrofia nuestra capacidad natural para orientarnos en la vida: para oler por dónde avanzar y dónde no conviene entrar; para escuchar los pájaros, un río lejano o el viento que viene; para mirar y ver huellas en la tierra, sequedades, surcos y formas de nubes; para tocar el musgo o el calor de una piedra, el calor del sol a la espalda o el frío húmedo de la corteza de un árbol; para saborear el camino, los desvíos, los aciertos.
Y es posible -no siempre pasa ni a todos-, que llegue un día en que el móvil se queda sin batería, la cobertura no llega o simplemente no podemos leer bien el mapa porque las líneas por las que lo llevamos doblando media vida han desdibujado justo ese tramo en que no sabemos por dónde continuar. Ese día volvemos a encontrarnos a solas con nosotros mismos y con la capacidad de leer nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra experiencia, y la vida que nos rodea. Esa vida que no puede programarse y que escapa a toda lógica.
¿Y si falla el GPS o se desdibuja el mapa?
Todos vamos generando “mapas mentales” hechos de recuerdos, errores, aciertos, hábitos, huidas, alegrías…. que deja huella en nuestro cuerpo también como una memoria animal y espiritual al mismo tiempo. Un mapa interior del que quizá tendríamos que fiarnos más, pero del que intuyo que -sutilmente- hemos ido aprendiendo a sospechar. Hemos “demonizado” como baliza de vida los “me apetece”, “siento que”, “deseo tal cosa”, “me repele tal otra”… No me refiero a los me-apetece-volantes que no nacen de dentro de la piel y nunca se sacian. No. Me refiero a eso que se nos da a conocer por dentro antes de que llegue a la cabeza.
Esta capacidad es también una tarea que nos convierte en inevitables exploradores. No basta con ser peregrinos. Necesitamos de ambos para conectar la propia orientación interior con las referencias de la vida. Esa mezcla entre saber dónde quieres llegar, de dónde partes y, a la vez, no dejar de escucharte a ti mismo ni a la vida que surge al lado. Quizá viviendo así, eso de perderse tome un sentido nuevo y no resulte tan aterrador. Quizá sea verdad eso de que “es siempre el camino el que encuentra al caminante perdido, pero solo si es un caminante adecuado”. Quizá es algo así lo que pudo experimentar el pueblo de Israel en medio del desierto, cuando más perdidos estaban:
Exploradores, no solo peregrinos
“Yahveh iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche” (Ex 13,21).
Porque sólo era una nube entre otras nubes. Un fuego entre otros muchos. Pero además de verlo supieron leerse a sí mismos. Y vivieron.
Fuente: vidanuevadigital.com