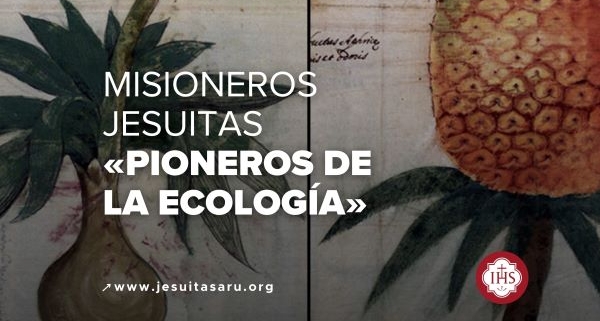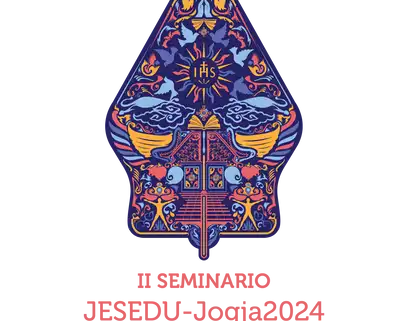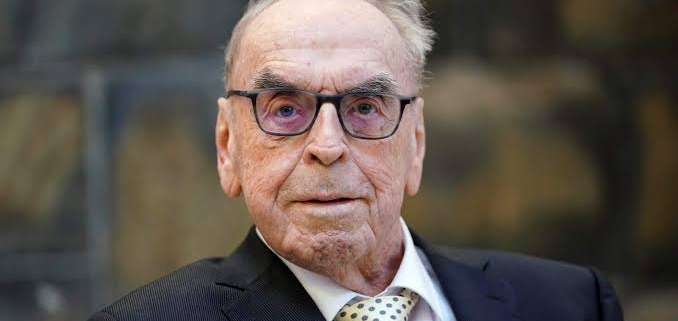Todos somos la UCA Nicaragua. A un año de la injusta confiscación de la Universidad 15 de agosto de 2024
COMUNICADO
Las universidades pertenecientes a la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y a la Association of Jesuit Colleges and Universities en Estados Unidos y Canadá (AJCU) demandamos la restauración de la Universidad Centroamericana en Nicaragua (UCA), a un año de la injusta incautación que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo llevó a cabo como medida de represión contra esa casa de estudios. Asimismo, reafirmamos nuestra inconformidad por la unilateral cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua, efectuada el 16 de agosto de 2023.
La incautación de los bienes inmuebles y las cuentas bancarias de la UCA Nicaragua fue ordenada por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, que calumnió a la universidad al calificarla como un “centro de terrorismo”. Le imputó haber “traicionado la confianza del pueblo nicaragüense” y “haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de Educación Superior del País”. Posteriormente, el 17 de agosto, el Consejo Nacional de Universidades canceló su autorización de funcionamiento.
Estas acciones culminaron el hostigamiento de que había sido objeto la UCA Nicaragua, al igual que más de tres mil organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y de la Iglesia católica, cuya personalidad jurídica fue cancelada por el gobierno. Tal represión tiene su motivo más evidente en la denuncia que hizo la UCA Nicaragua de hechos que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad por parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de las Naciones Unidas. Tras esta denuncia, integrantes de la UCA fueron víctimas de múltiples y progresivas agresiones desde 2018, cuando 355 personas murieron como resultado de la represión gubernamental a las manifestaciones ciudadanas que exigían la dimisión de Ortega.
Como parte de esa embestida del régimen, tanto el Ministerio de Gobernación como el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), negaron a la UCA Nicaragua las certificaciones para cumplir con su misión de educar, producir conocimiento y vincularse socialmente, al igual que había ocurrido con otros 28 centros de educación superior cuyos bienes fueron confiscados. Al ser excluida de estos órganos, la universidad perdió acceso al presupuesto público destinado a la educación que le correspondía, lo que perjudicó directamente al sector de su alumnado que requería de este presupuesto para financiar sus estudios. Con la incautación del 15 de agosto de 2023, más de cinco mil estudiantes se vieron privados del derecho a recibir una educación universitaria de calidad, con pertinencia social.
Sostenemos, junto con la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, que la incautación de los bienes de la UCA Nicaragua fue una represalia gubernamental por su trabajo impulsado para lograr una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema “La verdad los hará libres” (Juan 8, 32). Lo hacemos fundados en el conocimiento del servicio educativo de alta calidad académica y el compromiso social que la UCA ofreció a Nicaragua de 1960 a 2023, reconocido por la medalla Pedro Canisio, otorgada por la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas (IAJU) en Boston College, un año antes de la incautación de la Universidad. Nuestras denuncias de estos hechos se suman a las realizadas por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Chile, cientos de asociaciones interuniversitarias, instituciones de educación superior y la sociedad civil, líderes sociales y académicos.
Por estas razones, las universidades jesuitas de América reiteramos nuestro apoyo a la violentada comunidad de la UCA Nicaragua, y a nuestros hermanos jesuitas radicados en este país, así como nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense en su luchar por una vida libre, en democracia y más justa para todas las personas. Asimismo, seguimos apoyando las demandas de la Provincia Centroamericana, de la Curia General de la Compañía de Jesús y de los jesuitas de todo el mundo para que:
1. Se rehabilite la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua.
2. Las instalaciones, el equipamiento, las cuentas bancarias y el reconocimiento oficial de la UCA Nicaragua sean devueltos a los miembros de la Compañía de Jesús en el país.
3. Cesen las agresiones en contra de la Compañía de Jesús y la Iglesia católica en Nicaragua.
4. Se restituyan el Estado de derecho y la libertad de cátedra en Nicaragua.
Renovamos el compromiso de la Compañía de Jesús con el pueblo nicaragüense en favor de una educación de calidad para todas las personas, inspirada en el Evangelio de Jesucristo. Él y su Resurrección sostienen nuestra esperanza en que la solidaridad nacional e internacional engendrará una Nicaragua y una UCA renovadas.
“Dios tiene la última palabra sobre la historia, y también la tendrá sobre Nicaragua.”
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina y Jesuit Colleges and Universities en Estados Unidos y Canadá
Dr. Fernando Ponce León, S.J. Presidente de AUSJAL y Rector Pontificia Universidad Católica del Ecuador
P. Michael J. Garanzini, S.J. President, Association of Jesuit Colleges and Universities
Lic. Andrés Ignacio Aguerre, S.J. Rector Universidad Católica de Córdoba
Prof. Dr. Vagner Barbeta Rector Centro Universitário da FEI
Pe. Elton Vitoriano Ribeiro, S.J. Rector Faculdade Jesuita de Filosofía e Teología
P. Anderson Antonio Pedroso, S.J. Rector Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Pe. Pedro Rubens Ferreira Oliveira, S.J. Rector Universidad Católica de Pernambuco
Sergio E. Mariucci Rector Universidade do Vale do Rio dos Sinos
P. Cristián del Campo Simonetti, S.J. Rector Universidad Alberto Hurtado
Luis Fernando Múnera Congote, S.J. Rector Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
Vicente Durán Casas, S.J. Rector Pontificia Universidad Javeriana, Cali
Mario Ernesto Cornejo Mena, S.J. Rector Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas»
P. Miquel Cortés Bofill, S.J. Rector Universidad Rafael Landívar
Edilberto Cardoso Vásquez Rector Instituto Superior Intercultural Ayuuk
Dr. Alexander Paul Zatyrka Pacheco, S.J. Rector Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Adriana Jiménez Romero Rectora Tecnológico Universitario del Valle de Chalco
Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J. Rector Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Mtro. Luis Alfonso González Valencia, S.J. Rector Universidad Iberoamericana León
Salvador D. Aceves, Ed.D. President, Regis University Kimo Ah Yun, Ph.D. Acting President, Marquette University
Hubert Benitez, D.D.S., Ph.D. President, Saint Peter’s University
Sandra Cassady, Ph.D. President, Rockhurst University
Xavier A. Cole, Ed.D. President, Loyola University New Orleans
John J. DeGioia, Ph.D. President, Georgetown University
P. Paul J. Fitzgerald, S.J. President, University of San Francisco
Thayne M. McCulloh, D.Phil. President, Gonzaga University
Alan R. Miciak, Ph.D. President, John Carroll University
Mark R. Nemec, Ph.D. President, Fairfield University
Eduardo M. Peñalver, J.D. President, Seattle University
Mirtha Alicia “Alice” Peralta, Ph.D. President, St. John’s College (Belize)
Fred P. Pestello, Ph.D. President, Saint Louis University
Mark C. Reed, Ed.D. President, Loyola University Chicago
P. Gordon Rixon, S.J. President, Regis College (Toronto, Canada: Associate Member)
Colleen M. Hanycz, Ph.D. President, Xavier University
P. Sami Helewa, S.J. President, Campion College (Regina, Canada: Associate Member)
Mtro. Mario Ernesto Patrón Sánchez. Rector Universidad Iberoamericana Puebla
Florentino Badial Hernández. Rector Universidad Iberoamericana Tijuana
Juan Luis Hernández Avendaño. Rector Universidad Iberoamericana Torreón
Mariano García, S.J. Rector Universidad Jesuita del Paraguay
P. Rafael Tito Ignacio Fernández Hart, S.J. Rector Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Prof. Felipe Bernardo Portocarrero Suárez Rector Universidad del Pacífico
José Victoriano Reyes Rector Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola
Francisco Escolástico Javier, S.J. Instituto Superior Pedro Francisco Bonó
Dr. Julio Fernández Techera, S.J. Rector Universidad Católica del Uruguay
Jesús María Orbegozo Eguiguren Rector Instituto Universitario Jesús Obrero
P. Arturo Peraza S.J. Rector Universidad Católica Andrés Bello
Dr. Javier Yonekura Shimizu, Pbro. Rector Universidad Católica del Táchira
P. Daniel S. Hendrickson, S.J. President, Creighton University
P. William P. Leahy, S.J. President, Boston College
Linda M. LeMura, Ph.D. President, Le Moyne College
P. Joseph G. Marina, S.J. President, The University of Scranton
Cheryl A. McConnell, Ph.D. President, Saint Joseph’s University
Vincent D. Rougeau, J.D. President, College of the Holy Cross
Terrence M. Sawyer, J.D. President, Loyola University Maryland
Timothy Law Snyder, Ph.D. President, Loyola Marymount University
Steve K. Stoute, J.D. President, Canisius University
Julie Sullivan, Ph.D. President, Santa Clara University
Donald B. Taylor, Ph.D. President, University of Detroit Mercy
Tania Tetlow, J.D. President, Fordham University
Mary H. Van Brunt, Ph.D. President, Spring Hill College