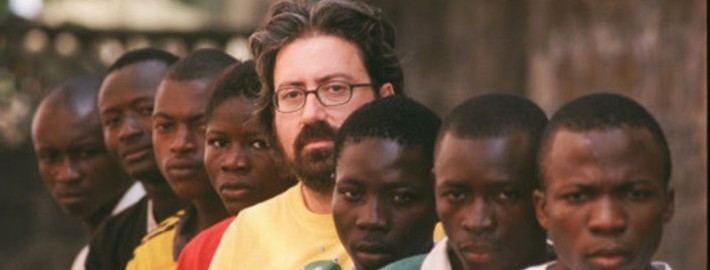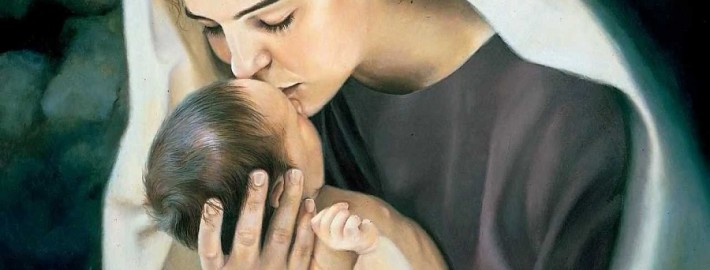La Congregación General 36 contó con un equipo de comunicación propio que se encargó de difundir (dentro de lo que se podía contar afuera del aula) qué estaba ocurriendo en esa gran reunión y además de elaborar diferentes textos escritos, videos, etc. que transmitieran un poco del espíritu con el que se estaba viviendo la gran cita.
El coordinador de dicho equipo fue Dani Villanueva SJ, y en esta entrevista cuenta la experiencia de cobertura de la CG36
¿Cómo surgió la idea de darle cobertura desde la propia Compañía a la 36ª Congregación General?
Todas las congregaciones generales han tenido su estrategia de comunicación, esto no es nuevo. La diferencia está en los medios disponibles y el cambio de cultura comunicativa en la sociedad en general y en la propia Compañía. En el año 1995 la Congregación General 34 enviaba un fax a todas las provincias cada varios días con las noticias. En el 2008, por primera vez montamos un microsite para la Congregación General 35, que tuvo un gran éxito de audiencia. La plataforma se actualizaba en cuatro idiomas varias veces al día, comunicando noticias en tiempo real, y ya en aquel tiempo entramos tímidamente a Facebook, que estaba aún en fase de internacionalización*.
Así que desde hace años sabíamos que la CG36 iba a ser el momento del vídeo y las redes. Esta vez queríamos ser nosotros los que contáramos la historia de la CG36, de manera que la narrativa y las dinámicas en torno a la congregación pudiesen ser también un oportunidad para rezar, comprender, conectarse y acompañar a la Compañía de Jesús en un momento tan importante. Ya en diciembre de 2015 el Comité Coordinador de la CG36 nos solicitó a un equipo empezar a preparar el trabajo de comunicación con clara orientación hacia la transparencia y sin limitación en el uso intensivo de las posibilidades digitales. Una vez abierta la ventana de oportunidad, nos pusimos a trabajar en ello.
¿Qué retos ha planteado dar una visibilidad tan amplia a esta congregación?
El principal reto ha sido acertar con una estrategia que nos permitiera abrir la Congregación al exterior: crear y manejar la narrativa pública sobre la misma, y a la vez respetar la necesidad de independencia del proceso de discernimiento corporativo que tiene lugar en ella. El silencio que normalmente envuelve a una Congregación General no nace del miedo de que el mundo se vaya a enterar de lo que estamos haciendo, sino de la necesidad de que la opinión pública no influya en el discernimiento que tiene lugar. Sin dudar, este ha sido el principal reto pues los miembros de la Congregación tienen plena conectividad durante la Congregación y, por ello, parte de nuestro propio ecosistema de comunicación.
Otro reto ha sido cómo comunicar desde un mismo canal y relato a la globalidad de la Compañía de Jesús, presente en más de 110 países. Imagina lo que supone esto en gestión de idiomas, zonas horarias, diferentes capacidades de conectividad, y sobre todo, diversidad de culturas y sensibilidades. Nuestra opción ha sido un canal central desde Roma con información lo más “cruda” posible, que sirve de forma activa a la red de oficinas de comunicación de las provincias y conferencias de provinciales de todo el mundo.
Así, mientras Roma ejerce las veces de creador de contenido y productos comunicativos, son las oficinas provinciales o regionales las que trabajan dicha información con los medios y canales de la Compañía local. Estamos muy contentos del resultado. La entrevista al Padre General, por ejemplo, se publicó el mismo día en la web de la Congregación y en más de 60 revistas y webs de la Compañía, y estaba ya traducida a ocho idiomas desde su lanzamiento. Esto sólo ha sido posible trabajando, desde el comienzo, en red con las oficinas de comunicación jesuita en todo el mundo.
En esta misma línea teníamos el reto de los idiomas. La producción del contenido se hizo en 4 lenguas oficiales: Inglés, Castellano, Francés e Italiano. Durante los meses previos al a Congregación fuimos “reclutando” voluntarios para las traducciones a distancia y montamos una red de más de 60 personas. Esto, aunque no lo parezca, fue el mayor reto en consumo de recursos, y nos ha llevado prácticamente el trabajo de una persona el tener continua coordinación de contenidos y traducciones. Por eso siempre decimos que el resultado es trabajo de mucha gente. Como ves, no es una frase hecha.
Otro reto interesante ha sido la segmentación de públicos y estrategias, ¿diferenciamos entre comunicación interna a los jesuitas, a las oficinas de comunicación de la Compañía, instituciones, a las personas colaboradoras, a los medios de comunicación? Ha habido mucho trabajo interno para avanzar hacia una única propuesta abierta a todo el público interesado.
La tentación inicial era hacer una intranet para “los nuestros” o diferenciar contenidos según público objetivo, pero esta vez quisimos darle la vuelta al enfoque: que sea el usuario quien decida con qué frecuencia y profundidad quiere vincularse a la Congregación. Y por eso la opción fue comunicar de forma proactiva a todas las oficinas de comunicación y provincias, pero también permitir que todo el que estuviera interesado en seguir la congregación pudiera suscribirse al mismo canal de comunicación que el resto. De esta manera modulábamos la intensidad de la comunicación permitiendo a las provincias y regiones seguir sus estrategias propias, pero favoreciendo la vinculación directa de aquellos grupos interesados en mayor experiencia comunicativa.
El resultado ha sido muy sorprendente, pues más de 10.000 personas se inscribieron directamente al boletín, otras 10.000 siguieron las comunicaciones vía redes sociales. La única diferenciación que hicimos fue el envío de notas de prensa para los medios internacionales en Roma y algunas de las notificaciones oficiales – como el nombramiento del General – que por cortesía fueron comunicadas a las provincias por los canales corporativos de la Compañía con minutos de anterioridad a la notificación pública por los canales de la Congregación.
¿Qué medios eligieron para darle difusión?
El reto más importante a la hora de diseñar los medios para la estrategia fue la diferente conectividad, acceso y cultura del uso de tecnología en las distintas partes del mundo. No podíamos presuponer un ancho de banda para hacer streaming pero tampoco obviar que una historia atractiva para el ámbito digital necesitaba un formato narrativo propio de la era de los blogs, YouTube, Facebook y Twitter.
Por ello decidimos apoyar todo el trabajo en una plataforma digital única (gc36.org) que sirviera de hub de todos los canales, así como una doble estrategia de difusión basada en la gestión de redes sociales en tiempo real, y en el envío de un boletín diario con las publicaciones principales de cada día. De esta forma cubríamos los distintos perfiles de usuario detectados. Dado el perfil mayoritario de nuestros usuarios no es una sorpresa que el mayor volumen de público (33,9%) llegara a través del boletín por correo electrónico, pero quizá si es llamativo que el 43% han accedido por tablet o móvil, o que el 23% ha interaccionado con nuestro contenido a través de las redes sociales.
Tal y como ya he explicado, nuestro planteamiento no hacía distinción de públicos y diseñamos unos canales como productores de contenido para la red de la Compañía de Jesús que asegurasen:
- Canal oficial con noticias y actualizaciones diarias
- Canal “en primera persona” con blog diario escrito por los propios delegados
- Un canal de vídeo con entrevistas y cobertura de principales eventos
- Un canal de fotos que cubriera intensivamente la Congregación
- Acceso a los documentos oficiales que se fueran produciendo – homilías, discursos, entrevistas…
- Material y espacio para la oración con la Congregación
- Redes sociales donde promover el contenido, su difusión y fomentar la interacción y el engagement.
- De cara a tener contenido específico para prensa y medios diseñamos también cuatro líneas de trabajo:
- Notas de prensa para los principales eventos
- Ruedas de prensa inicial, tras la elección del nuevo general, y al cierre de la Congregación
- Cobertura especial en streaming de la misa de Acción de Gracias tras la elección
- Entrevistas escritas para publicaciones: una de Adolfo Nicolás antes de la Congregación y una del nuevo Padre General tras la elección.
Nuestra estrategia de vinculación con provincias e instituciones dedicadas a los medios alrededor del mundo, incluyó el reclutamiento de un equipo internacional de jesuitas y colaboradores especialistas en comunicación. Para dar cobertura a la CG36 necesitábamos un equipo en Roma que pudiera tomar fotos, filmar y editar vídeos, producir contenidos, gestionar canales digitales y coordinar a un grupo creciente de escritores y bloggers en 4 diferentes idiomas. Gracias a la generosidad de provincias e instituciones el equipo final estuvo compuesto por 12 profesionales, jesuitas y laicos, de Canada, Alemania, Italia, Nigeria, España, Estados Unidos y Zambia.
La Congregación nos ha vuelto a mostrar que formamos un cuerpo definitivamente internacional, que además está conectado, interesado y dispuesto a dialogar, discernir y construir conjuntamente.
¿Mantuvieron una estrategia común a toda la congregación o la fueron afrontando de distintas maneras según las etapas de la misma?
Dado que la Congregación tiene distintos objetivos y dinámicas según sus etapas, era necesario diferenciar también nuestra estrategia de comunicación.
Nuestra intención en la primera fase era la promoción de los canales de comunicación y el acercamiento a la Congregación General como concepto y dinámica específica.
En la segunda etapa nos centramos en la elección, con mucho foco en la novedad de las murmuratio, y el papel de la oración y el discernimiento en la Congregación.
Tras la elección, durante una semana pasamos a focalizar nuestro contenido en la persona del Padre General, su historia y su perfil.
Ya en la etapa de ad negotia nos focalizamos en la dimensión universal de la Compañía, los temas de gobierno, estructuras y distintos ángulos de la misión apostólica.
Y en noviembre, finalmente, nos fuimos centrando en la promoción de los productos de la Congregación, el aterrizaje de las temáticas que ocuparán los decretos, la preparación de su recepción y la reconducción de las dinámicas comunicativas hacia los canales habituales de la Compañía en tiempo ordinario.
Imaginamos que muchos les habrán planteado preguntas sobre la Congregación e incluso sobre la misma Compañía. ¿Cómo dieron respuestas a estas inquietudes?
Creo que parte del éxito de la comunicación de la Congregación es que la audiencia comprende que se trata de un momento de discernimiento corporativo de máxima importancia para el futuro, y no es un momento para lobbies o sugerencias. Las interacciones que recibimos las derivamos normalmente a la provincia o conferencia regional de donde proceden, puesto que prácticamente en su totalidad son temas locales o incluso si son temas de más alcance han de ser tratados desde la idiosincrasia y sensibilidad cultural desde la que son formulados.
Es imposible hoy ser un cuerpo global sin un cableado interno comunicativo que nos permita ser verdaderamente red que se dice y se entiende a sí misma en sus relaciones.
En relación a la comunicación digital, ¿qué esperan de esta Congregación?
La comunicación digital durante la congregación nos ha permitido enviar un mensaje a toda la Compañía y nuestro cuerpo apostólico: se puede comunicar de forma madura, constructiva, apostólica, y de forma que aporte a la construcción de identidad común y ayude a cohesionar el cuerpo apostólico. Honestamente esperamos poder abrir de nuevo el debate de la necesidad de una comunicación corporativa mucho más elaborada y estratégica que la que tenemos actualmente. Es imposible hoy ser un cuerpo global sin un cableado interno comunicativo que nos permita ser verdaderamente red que se dice y se entiende a sí misma en sus relaciones.
La Congregación nos ha vuelto a mostrar que formamos un cuerpo definitivamente internacional, que además está conectado, interesado y dispuesto a dialogar, discernir y construir conjuntamente. Esperamos que esta experiencia ponga el foco de nuevo en los hubs de información regional y las grandes redes, donde se están construyendo los relatos que tejen la misión universal de la Compañía. Necesitamos dialogar más frecuentemente, con más colectivos, y a mayor nivel de agregación, y así sentirnos más cuerpo, más unido y más participado. De otra manera será cada vez más difícil encontrar estructuras o estrategias para construir verdaderamente un cuerpo global con una misión compartida.
Fuente: Entre Paréntesis