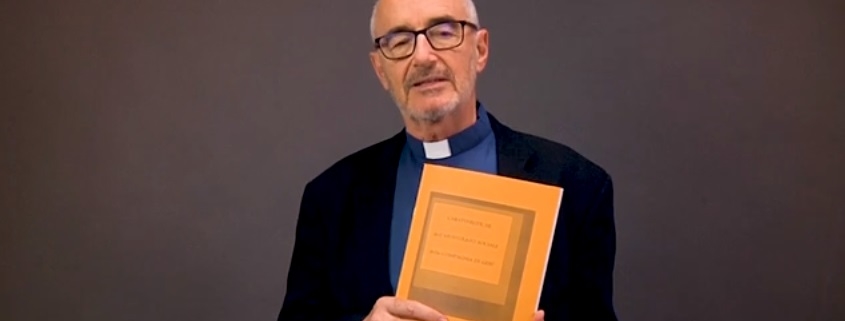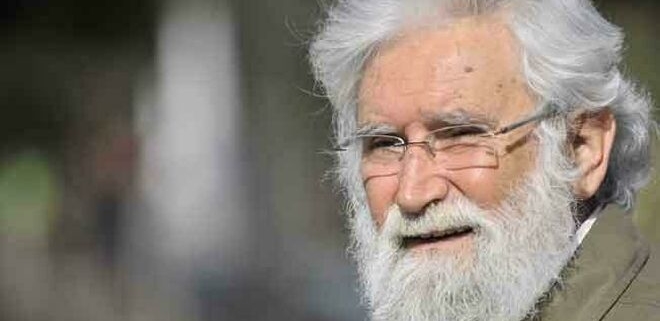La formación en el liderazgo ignaciano es hoy una prioridad destacada por la Compañía de Jesús en la Congregación General 36, las Prioridades Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús y la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas.
El ejercicio y la formación en el liderazgo ignaciano, que encarna la espiritualidad ignaciana y se traduce en nuestro modo de proceder, es una invitación a todas las personas que colaboran en la misión con la Compañía de Jesús; un llamado que se traduce en responsabilidad compartida. El modo de comprender nuestra identidad como colaboradoras definirá el rumbo de nuestra misión.
El sentido de este documento es apropiarnos de esta invitación, participar del proceso de discernimiento de nuestra misión, profundizar en la comprensión del liderazgo ignaciano y acompañar los procesos de formación, incidencia y gestión que, desde las obras e instituciones de la Compañía de Jesús, promovemos como medios al servicio de la misión de justicia y reconciliación. Para ello, brindaremos criterios de discernimiento propios del ejercicio del liderazgo ignaciano que se traducen en indicadores claros que nos permiten evaluar el grado en el que estamos asumiendo la propuesta ignaciana en nuestro modo de proceder y el grado en el que la misión se está concretando en la historia, para tomar las decisiones que nos permitan situarnos y apropiarnos más plenamente de la espiritualidad ignaciana como fuente de inspiración de nuestro quehacer. El proceso de formación en el liderazgo ignaciano está centrado en el ejercicio libre y consciente del proceso de humanización que, inspirado desde la espiritualidad ignaciana encarnada en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, se configura en el proceso de discernimiento ignaciano como el modo nuestro de proceder. Y cuando digo “nuestro” hablo por todas las personas que han acogido la espiritualidad ignaciana como una opción de vida —personas religiosas, laicas y jesuitas—, que integramos la comunidad ignaciana, no solo como colaboradoras en una misión común, sino como compañeras en la misión.
El modo de proceder ignaciano impacta en el modo de situarnos ante las preguntas: ¿quiénes somos y para qué estamos aquí?, ¿cómo y para qué nos vinculamos con las demás personas, la naturaleza y Dios?, ¿cómo y a qué dedicamos nuestra vida? De modo que la identificación y descripción de las cualidades propias del liderazgo ignaciano deberán responder a estas preguntas desde la espiritualidad ignaciana.
La aproximación que el presente documento hace al liderazgo ignaciano vincula la propuesta de las 4 C —que en el 2015 el Secretariado de Educación de la Compañía de Jesús presentó en el documento Excelencia Humana: hombres y mujeres conscientes, competentes, compasivos y comprometidos—, con el paradigma pedagógico ignaciano que encarna el proceso del discernimiento ignaciano.
Las C servirán para integrar y describir cada momento del proceso del paradigma pedagógico ignaciano: situarnos en el contexto y dejarnos afectar por nuestra experiencia (ser una persona compasiva); la recuperación de nuestras experiencias (ser una persona consciente); la acción (ser una persona comprometida y competente) y, por último, la evaluación, en una quinta C: ser persona contemplativa en la acción.
Si bien la contemplación en la acción es un eje transversal de todo el proceso, se concreta en el quinto momento del paradigma pedagógico ignaciano, devolviendo a la evaluación su más pleno sentido como la posibilidad de valorar, sentir y gustar la acción de Dios en la historia y de seguir creciendo en libertad para en todo amar y servir a través del aprendizaje continuo de nuestra acción en el mundo.
Durante el proceso de construcción de esta propuesta sobre el modo de proceder ignaciano, atendimos a la posibilidad de destacar tanto la creatividad como el sentido comunitario, como una sexta y séptima C, respectivamente. Sobre la creatividad, a pesar de ser una condición de posibilidad sine qua non del ejercicio del liderazgo ignaciano,decidimos que permaneciera comprendida dentro de la C de competente. Con respecto al sentido comunitario, igualmente irrenunciable en la caracterización del liderazgo ignaciano, comprendimos que en cuanto a la dimensión humana estará presente en el ejercicio de nosotros mismos como personas a lo largo de todo el proceso.
En el discurrir de la propuesta de las 5 C será notorio cómo en la descripción de cada C se entrelazan necesariamente las demás. Este hecho revela que es un solo proceso por el cual la persona se integra a sí misma, incorporando y reconciliando el ejercicio de todas sus dimensiones humanas a través de la escucha de sí misma en su vinculación con las demás personas, la naturaleza y Dios.
El discernimiento ignaciano aparecerá necesariamente en cada uno de los momentos, en cada una de las C, porque es el desenvolvimiento de este proceso el que pretendemos aprehender. Si bien muchas veces utilizamos el término “discernimiento ignaciano” para referirnos específicamente a la diferenciación de nuestras mociones en el momento de la recuperación de nuestra experiencia o consciente, lo cierto es que el discernimiento ignaciano, en su sentido amplio, traduce la espiritualidad ignaciana en el modo nuestro de proceder al vivirnos en y desde ella como una opción de vida.
La puesta en práctica del paradigma pedagógico ignaciano ha revelado el peligro de hacer del discernimiento ignaciano un método pedagógico fuera del contexto de la espiritualidad ignaciana. Es vital que quienes participamos en la formación integral ignaciana lo signifiquemos desde la espiritualidad ignaciana. Fuera de este horizonte de sentido pierde su capacidad de inspiración, su capacidad para dejarnos transformar por nuestros más profundos anhelos y de apostar nuestra vida en comunidad en favor de los valores cristianos de justicia y reconciliación. Corre el riesgo de perder la invitación a vivir en la gratuidad y en la abundancia desde el desprendimiento o indiferencia ignaciana, de quedar vacío del sentido pleno de la vida humana y de los valores que la sustentan.
Si bien la espiritualidad ignaciana puede traducirse en un método, en un camino, cada momento del proceso es un medio para poner en juego nuestra persona y permitir que el amor acontezca entre nosotras.
No es un acto del entendimiento aislado, sino nuestra capacidad de sentir y valorar la que entraña el proceso de integración y reconciliación humana. La propuesta —de hacer del discernimiento ignaciano nuestro modo de proceder— nos confronta a revalorar lo que hacemos, cómo y para qué, a insertarnos en un proceso de renovación personal, comunitaria e institucional.
En el deseo de hacer una propuesta de formación integral ignaciana que responda al contexto actual, no podemos perder lo que la espiritualidad ignaciana tiene que ofrecer al mundo. “… únicamente los valores del espíritu nos pueden salvar del terremoto que amenaza a la condición humana”.
Acogiendo los valores de inclusión y respeto a la diversidad y en clave de fidelidad creativa, el documento despliega, consciente e intencionalmente, el proceso del discernimiento ignaciano como un proceso de formación humana que se abre a la vinculación con Dios.
El presente trabajo se inscribe en el proceso continuo de discernimiento de nuestra identidad y misión; recoge algunas fuentes fundacionales y parte de la reflexión que personas laicas, religiosas y jesuitas han llevado a cabo a partir de su experiencia y que alumbran los procesos de formación para el ejercicio del liderazgo ignaciano.
Fuente: Jesuitas Lationamérica