¿Cuándo viene la paz que trae Jesús?
Por Emmanuel Sicre SJ
“Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios” (Mt 5,9)
Es sabido que la palabra paz, así como amor, felicidad, libertad, entre otras, resultan de una riqueza enorme en nuestra lengua. Pero pasa en más de una ocasión que las usamos tanto y de manera tan diversa que nos cuesta precisar su significado. A decir verdad, también se han vaciado un poco de sentido. Sin embargo, lo más seguro es que la mayoría de nosotros quiera desde lo más profundo de su ser paz, amor, felicidad. Y más en estos tiempos donde la paz se ve amenazada por una guerra mundial a pedacitos, como suele decir el Papa.
Sucede también que cuando miramos a nuestro alrededor, la realidad quizá no está en guerra como la que viven innumerables refugiados en el mundo entero, pero sí sufre ciertos dolores de parto que nos hacen pensar: ¿dónde estará Dios en todo esto? ¿Por qué no se mete para hacernos la vida más pacífica?
¿Quién no se habrá sentido decepcionado, o angustiado porque el mundo no se parece ni un poquito a lo que le gustaría? ¿Quién no ha pedido insistentemente paz para su familia, para sus seres queridos, para su vida? Necesitamos paz, mucha paz. Pero ¿qué tipo de paz?
Una paz sin rostro
Para llegar a responder cuándo se da la paz que trae Jesús hay que despejar la cancha. Es decir, tratar de distinguir a qué le llamamos a menudo paz.
Digamos, en principio, que hay una paz que buscamos cuando estamos estresados o cansados del trabajo, o de alguna persona, y queremos que se acabe de una vez por todas. Sentimiento muy común en esta época del año. En algunos casos llegamos a decir: “déjenme en paz”. Aquí estamos asociando la paz con la tranquilidad de estar solos y sin preocupaciones por un momento.
Pero también sucede que cuando visitamos un lugar silencioso como el cementerio algunos comentan: “¡qué paz!”. De hecho, varios de estos sitios suelen usar la palabra paz en sus nombres. Aquí asociamos la paz con silencio de muerte: “que en paz descanse”, se suele escribir. Se trata de una paz duradera pero no gozable, porque a esas alturas se acabaron las posibilidades de preocuparse en esta vida.
Quien tenga alguna que otra oportunidad o hace un viaje para conectarse con la naturaleza, o va a uno de estos spa que tanto abundan últimamente, y se relaja un poco haciéndose unos mimos a sí mismo. Aquí se relaciona la paz con un producto de consumo, con algo que podemos adquirir ni bien podamos. Es decir, depende de nosotros pero dura poco y siempre necesitamos más.
Por último, está la situación de los que piensan que paz es ausencia de violencia y terminan evadiéndose de los conflictos que toda realidad lleva adentro ejerciendo otro tipo de violencia sobre sí mismos y los demás con un permanente: “todo bien”, “tranquilo, no pasa nada”.
Podríamos seguir describiendo algunas situaciones más, pero lo importante es que nos preguntemos: ¿será este el tipo de paz que nos deseamos en Navidad? ¿Será este el tipo de paz que esperamos que Jesús traiga con su vida, su muerte y resurrección? ¿No habrá algo más hondo detrás del “noche de paz, noche de amor”?
Una paz con rostro: el de Cristo
El mensaje de Jesucristo está íntimamente ligado a la paz y a nuestro deseo de ella. Es parte central de su enseñanza y del modo que tiene para comunicarnos el amor del Padre. En efecto, podríamos preguntarnos: ¿qué quiere Dios de la vida del hombre? Y entonces tendremos que llevar la mirada al rostro de su Hijo. Si contemplamos la vida de Cristo nos encontraremos con el gran misterio de un hombre-Dios que ha venido a nuestra historia para revelarnos un proyecto de amor, de justicia y de paz para todos los hombres de la Tierra sin excepción.
Este proyecto es el que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Es lo que él llama en los Evangelios el Reino de Dios. Por eso, cuando tiempo después de la Pascua, Lucas cuenta la historia del Nacimiento del Mesías a su comunidad, los ángeles cantan: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad” (Lc 2,14) y los pastores “se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto” (Lc 2,20); María canta el atrevido Magníficat que dice:“derribó del trono a los poderosos, y elevó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías” (Lc 1,52ss). A decir verdad, todos cantan y alaban de felicidad: Isabel (Lc 1,42: “y exclamó a los gritos: “bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre…”), Zacarías (Lc 1, 68: “y tú, Niño… guiarás nuestros pasos por el camino de la paz”), Simeón (Lc 2, 29: “…porque mis ojos han visto la salvación”), porque ha llegado lo que tanto esperaban: la paz.
La paz de Cristo está probada al fuego de la cruz y confirmada por la fuerza de su resurrección. Por eso es una paz eterna, profunda, robusta, amplia como la nos urge pedir cada vez que hacemos un minuto de silencio y cerramos los ojos.
Este vivo recuerdo de la visita de Dios en la persona de Jesús a su pueblo es lo que celebran los personajes del Nacimiento y por lo que cada año brindamos, nos abrazamos y festejamos. Pero la paz que Jesús ha traído no es una paz de supermercado. La paz de Cristo está probada al fuego de la cruz y confirmada por la fuerza de su resurrección. Por eso es una paz eterna, profunda, robusta, amplia como la nos urge pedir cada vez que hacemos un minuto de silencio y cerramos los ojos.
Dios envió a su Hijo para revelarnos lo que quiere de nosotros: la fraternidad universal de todos sus hijos invitados a la mesa del Reino de Amor, Justicia y Paz. Pero no podremos gozar plenamente de esa fraternidad, si no dejamos que la paz de Cristo visite cada una de nuestras relaciones cotidianas. Y para que Cristo se haga presente tenemos que dejarlo salir de nuestro corazón para que pueda hacer lo que él sabe: curar a los heridos, sanar a los enfermos, compadecerse de los caídos, liberar a los esclavos, enaltecer a los humildes, devolver la vista a los ciegos, espantar los demonios de los poseídos, dar de comer a los hambrientos, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, acoger al extranjero, visitar al preso y sembrarnos la vida de lo mejor que podemos hacer: amar. (Y vaya si conocemos heridos, enfermos, caídos, esclavos, humildes, ciegos, poseídos, hambrientos, desnudos, sedientos, extranjeros y presos en nuestra vida).
La celebración de la Navidad no puede menos que entusiasmarnos porque Cristo viene para decirnos que es posible aquello que nuestro corazón grita en cada momento de cruz de nuestra vida. Que es posible la paz porque él la conquistó para todos los que creen el él. ¿Y los que no creen en Jesús? Igualmente han recibido el deseo profundo de vivir en paz, ¡y cuántos hay que luchan por la paz en el mundo!
Finalmente: ¿Cuándo viene la paz que trae Jesús?
La paz de Jesús está viniendo siempre a nuestra vida y golpea para poder entrar en nuestro interior y en el de toda la sociedad. De hecho antes de la Navidad somos nosotros los que caminamos para ver al que está viniendo (como los pastores “vamos a Belén a ver lo que ha sucedido” Lc 2,15). Hasta que, en el momento oportuno la Madre “dio a luz a su hijo” (Lc 2,7), y el pesebre nos encuentra a todos los hombres del mundo reunidos (incluso los magos de oriente, Mt 2,1) en torno a la Paz encarnada: el Niño Jesús.
Por eso, la paz de Jesús viene:
Cuando los padres y los hijos son capaces de perdonarse y amarse mutuamente,
Cuando en el mundo miles de hombres se arrepienten de sus injusticias,
Cuando en las familias dejamos los rencores con los que el mal espíritu nos amordaza la memoria y abandonamos el orgullo de creernos importantes,
Cuando asumimos nuestra pequeñez y nos dejamos querer y cuidar,
Cuando salimos de nosotros mismos hacia el más débil entregándonos,
Cuando somos capaces de hacerle espacio a la ternura y dejamos de lado la superioridad,
Cuando trabajamos luchando día a día por ser fecundos con nuestros dones,
Cuando festejamos y cantamos la vida que se nos regala,
Cuando nos abajamos como hizo Dios para poder salvarnos de nuestro autoengaño,
Cuando discernimos el espíritu y no nos quedamos esclavos de las normas que nos oprimen,
Cuando estudiamos con pasión lo que nos gusta,
Cuando en medio de la comunidad dejamos que el Señor resucitado nos diga: “La paz con ustedes” (Lc 24, 36),
Cuando sufrimos con paciencia a los que más nos cuestan,
Cuando compartimos el dolor de quien padece y estamos a la mano,
Cuando nos tomamos unos minutos de silencio para darnos cuenta cómo Dios nos cuida,
Cuando nos hacemos disponibles para hacer como Cristo hizo: amó los suyos hasta el extremo. (Jn 13, 1)
Cuando nos animamos a que en nuestras entrañas se engendre la paz encarnada en el rostro de Jesucristo.
¿Dejaremos pasar este don tan gratuito?
Si quieres leer más de Emmanuel Sicre, date una vuelta por su blog «Pequeñeces»











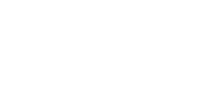



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!