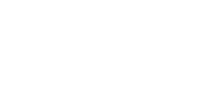La Llegada de un Dios Salvaje
Jaime Tatay Sj
En 1995 los técnicos del Parque Nacional de Yellowstone decidieron reintroducir el lobo después de que, siete décadas antes, se capturase con trampa el último ejemplar. Esa decisión –muy polémica en su momento− transformó el paisaje de Yellowstone en poco tiempo de una forma tan radical que hasta los propios gestores del parque no podían dar crédito a lo que estaban viendo.
Los biólogos e ingenieros que han estudiado el proceso con detenimiento comienzan ahora a entender los complejos mecanismos que desencadenó la llegada de un depredador tan eficiente como el lobo en un ecosistema que, hasta el momento, había estado dominando por grandes herbívoros como el alce, el búfalo o el ciervo.
El primer efecto de la reintroducción, bien conocido por los poco a poco, en otro más sinuoso hasta el punto de crearse meandros y pequeños islotes, que a su vez permitieron la entrada de nuevas especies. Dicho de forma telegráfica, la introducción de una pequeña manada de lobos acabó transformando radicalmente el paisaje de Yellowstone, modificando incluso el curso de los ríos.
Relatos de conversión
En estos días de adviento, en los que los cristianos nos preparamos para la Navidad –el relato de la llegada del Hijo de Dios–, puede resultar muy ilustrativa la historia de Yellowstone. Porque ambas historias, por muy alejadas y distintas que parezcan, narran un proceso similar: la transformación de un ecosistema entero, uno natural –el de Yellowstone– y otro religioso – el del judaísmo del siglo I– en algo distinto.
Estudios de dinámica de poblaciones, fue el rápido incremento de los depredadores y la también drástica reducción de los grandes herbívoros hasta que, finalmente, ambas poblaciones alcanzaron un punto de equilibrio.
El segundo efecto observado –y también esperado– fue la progresiva recuperación de la cubierta vegetal y la llegada de nuevas especies que, debido a la excesiva presión de los herbívoros, habían desaparecido completamente.
Entre ellas destacan las plantas de ribera, que volvieron a crecer junto a ríos y arroyos reduciendo la velocidad del agua, reteniendo ramas y favoreciendo la sedimentación. Como resultado de este proceso –nada esperado– el trazado lineal de los ríos de Yellowstone fue transformándose.
El nacimiento de Cristo fue un acontecimiento que transformó el paisaje religioso de modo irreversible. Nuestra fe afirma que, con Jesús, Dios entra en la historia humana de una forma nueva, inesperada y radical; entra y trastoca todo el orden previo: el modo de imaginar a Dios (como Trinidad), el modo de comprendernos (como hijos de un único Padre), el modo de relacionarnos entre nosotros (como hermanos de una única familia) y el modo de entender el mundo (como «casa común» habitada por el Espíritu). Con Jesús, ya nada puede ser igual que antes.
Los relatos de conversión de todos los tiempos narran bien los efectos que provoca la llegada de Cristo a la vida de una persona. Desde Las Confesiones de San Agustín hasta La montaña de los siete pisos de Thomas Merton, pasando por La Autobiografía de Ignacio de Loyola, las conversiones religiosas dan testimonio de la novedad permanente de la fe cristiana y de su capacidad para irrumpir y revolucionar el orden establecido, tanto a nivel personal como social. Cuando el Dios-amor de Jesús se introduce en la vida de una persona y se le deja suelto, sin tratar de controlarlo o manipularlo, todo cambia, todo queda recolocado, hasta el curso de la propia vida.
Porque cuando alguien deja entrar a Dios en su conciencia, en su pensamiento y en su imaginación, se desencadenan −como en los ecosistemas− transformaciones vitales en el interior de esa persona. Y esas transformaciones se traducen después en actitudes y decisiones muy concretas: en el modo de entender el mundo, de plantearse la vida y de ordenar las prioridades.
El Padre Arrupe, antiguo general de los jesuitas, describió magistralmente lo que sucede al abrir la puerta al Dios-amor en nuestras vidas en un poema-oración que merece la pena ser reproducido:
“Nada es más práctico que encontrar a Dios; que amarlo de un modo absoluto y hasta el final.
Aquello de lo que estés enamorado y arrebate tu imaginación, lo afectará todo.
Determinará lo que te haga levantar por la mañana y lo que hagas con tus atardeceres; cómo pases los fines de semana, lo que leas y a quién conozcas; lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro con alegría y agradecimiento.
Enamórate, permanece enamorado, y eso lo decidirá todo.”
Si la introducción de una nueva especie «lo afecta todo», desencadena transformaciones insospechadas en la pirámide trófica y acaba cambiando por entero un ecosistema, la introducción de la pregunta por Dios, el Dios-amor de la Navidad, ¿no «lo afectará todo» también, no transformará el itinerario vital de una persona en direcciones insospechadas?
La historia nos dice que, en la vida de muchas personas a lo largo de muchos siglos, así ha sido. La entrada desconcertante, impredecible y transformadora de Dios en la historia es el gran relato de la Navidad; el Dios a quien abrimos la puerta en estos días, el Dios del amor, el Dios de Jesús, es también –y conviene no olvidarlo– el Dios salvaje que irrumpe en nuestra intimidad para instalarse y trastocar para siempre nuestro paisaje interior. Esa irrupción es la que celebramos en estas fechas.
Conviene pues, durante los días de Adviento y Navidad, alejarnos por un momento de las imágenes navideñas edulcoradas y ñoñas a las que tan acostumbrados estamos.
Rescatemos la radicalidad del misterio de la encarnación. Abramos la puerta, un año más, al Dios salvaje y creador, al Dios capaz de transformar y recrear nuestra vida.
Hagamos memoria de su irrupción en la historia y en la creación.
En Navidad, dejemos a Dios ser Dios.