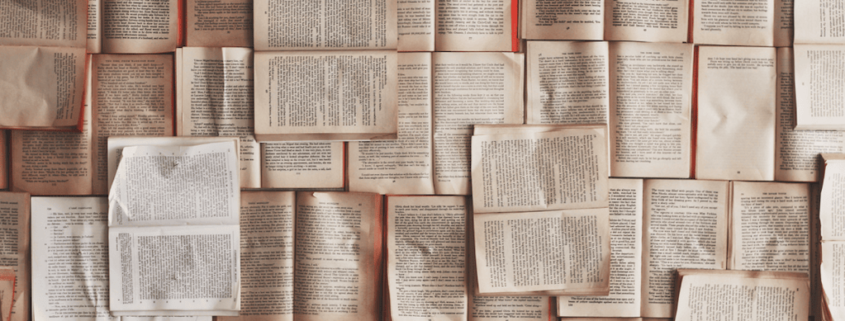En la Constitución pastoral del Vaticano II, los Padres conciliares quisieron indicar como deber permanente de la Iglesia, la actitud de discernir «a fondo, los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio» (GS 4). Es a partir del diálogo y de la confrontación con la historia, que la necesidad de la Iglesia actual de volver a ponerse en camino, como Pueblo de Dios, junto con la familia humana, se declina como conversión en cuatro direcciones diferentes: pastoral, sinodal, social y ecológica. El Concilio delineó también un estilo teológico y eclesial que da «forma» a la semper renovanda conversión integral de la Iglesia, porque la orienta a la conformación a Cristo: a la comunión.
Desde 2007, se ha hecho mucho. Los retos trazados en el Documento Final de Aparecida siguen siendo vigentes. Los problemas planteados por la globalización, las migraciones, el recrudecimiento del racismo, la intensificación de la violencia social, la precariedad de la vivienda, el aumento de la pobreza y el descuidado de la creación, siguen constituyendo a día de hoy el banco de pruebas en el que la Iglesia latinoamericana y caribeña está llamada a confrontarse con el mensaje evangélico.
Además, la pandemia, como una lente de aumento, ha evidenciado estas criticidades con mayor claridad, revelando otros aspectos concomitantes, como la emergencia sanitaria, la educativa, pero también la necesidad de un liderazgo político capaz de orientar las opciones comunes hacia el bien de todos.
Desde el punto de vista intraeclesial, hacer de la misión la expresión directa e intrínseca de nuestra identidad bautismal, significa devolver a todo el Pueblo de Dios la plena dignidad de sujeto activo de la evangelización (EG 114). Desde el texto final de Aparecida hasta la Constitución apostólica Predicate Evangelium, pasando por el Sínodo sobre la sinodalidad, se nos plantea un nuevo desafío: reformar las estructuras eclesiales de modo que se incorpore el testimonio y la acción de los laicos en la vida y en la misión de la Iglesia, a todos los niveles, hasta el punto de no considerar como un hecho anómalo y extraordinario la posibilidad de que éstos ejerzan funciones y responsabilidades de gobierno en las Iglesias locales y en la Curia romana.
La sinodalidad no debe confundirse con una estructura particular, como un sínodo o una asamblea, ni reducirse a un instrumento al servicio de la colegialidad episcopal; es más bien aquello que cualifica el modus essendi et vivendi de la Iglesia, en la expresión de sinergias y carismas diferentes que convergen en la comunión y la unidad.
Sin embargo, para que se instaure un modelo circular de Iglesia, no basta con «abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe» (DAp 365), para así adquirir formas de participación más amplias, estrategias de toma de decisiones más proclives a la escucha y al diálogo. En otras palabras, para «invertir la pirámide», debemos ante todo empezar por la conversión de los corazones y de un cambio de ritmo en la forma en que nos consideramos miembros vivos del Cuerpo eclesial. Para ello, es urgente superar el escollo del clericalismo, es decir, dejar atrás esa mentalidad autorreferencial, que desde siempre impide a la fuerza transformadora del Evangelio expresarse en una actualización concreta de estilos de vida cristiana, inspirados por el Evangelio y animados por el amor fraterno y recíproco.
Me detendré brevemente en el clericalismo, dado que considero útil hacer hincapié en algunos de sus rasgos distintivos, para discernir la dirección a seguir y el trabajo que aún nos queda por hacer, por el bien de la Iglesia. Es ante todo una praxis que genera un estilo relacional. Esto significa que se aprende por imitación, siguiendo modelos que se convierten en ejemplares y que, posteriormente, generan un horizonte en el que situar la propia forma de pensar.
Si el ejemplarismo clerical ejerce tal poder de sugestión sobre las nuevas generaciones de sacerdotes y sobre su imaginario, es porque transmite una sensación de eficiencia alentadora y una apariencia de control y de seguridad. La prioridad no se encuentra en la determinación de iluminar, mediante la Palabra de Dios, los problemas de la sociedad, sino en imponer una disciplina que pueda regular los aspectos prácticos de la experiencia creyente. Debemos reconocer, con dolor y contrición ante Dios y ante las víctimas, que las relaciones verticalizadas y discriminatorias que se crean en ciertos ambientes eclesiales clericalizados, han generado y siguen dando lugar a numerosos casos de abuso de autoridad, de poder, de conciencia y de desorden con connotaciones sexuales.
La resistencia a la hora de acoger los documentos conciliares, como también el magisterio de Francisco, incluso el documento de Aparecida en el contexto latinoamericano, se debe en gran medida a la dificultad de convertir el corazón de obispos, presbíteros y religiosos a la idea de una Iglesia de «puertas abiertas», casa de todos, en la que la afirmación de la diversidad de ministerios y de carismas, no implica la subordinación de un laicado discente a una jerarquía docente. Incluso la reticencia de numerosos exponentes del clero hacia la conversión sinodal, nace a menudo del temor, comprensible y a veces no del todo injustificado, de que abrir la participación en el gobierno eclesial a los laicos pueda causar un debilitamiento de la estructura de la Iglesia, permitiendo la entrada de ideas y la implantación de dinámicas, del todo ajenas a la fe y a los valores de la moral católica. Se escucha a menudo que el clericalismo y el arribismo de los laicos es más nocivo y deletéreo que el de los clérigos.
Aunque esto fuera cierto, la solución no pasa por perpetuar un modelo de gobierno vertical y autoritario, sino por promover y formar a los laicos en un auténtico y genuino espíritu de pertenencia y participación eclesial. Hablo de laicos, que no sólo sean competentes en aquellos ámbitos en los que lo pueden hacer mejor que los sacerdotes, sino que ante todo sean hombres y mujeres de fe, discípulos en camino, enamorados de Cristo y de la Iglesia. No se puede contrarrestar el clericalismo si, al mismo tiempo, no se permite que surja un laicado responsable y fiable. En este sentido, está en juego el futuro del anuncio evangélico: la crisis de autoridad en la Iglesia, de hecho, se refleja en la inmediata y consiguiente desconfianza de las nuevas generaciones hacia una institución que se presenta esclerótica e inflexible, fuertemente clerical y anclada en un formalismo obsoleto.
*Fragmento de Actualizar y renovar la Doctrina Social de la Iglesia bit.ly/3OviOHm