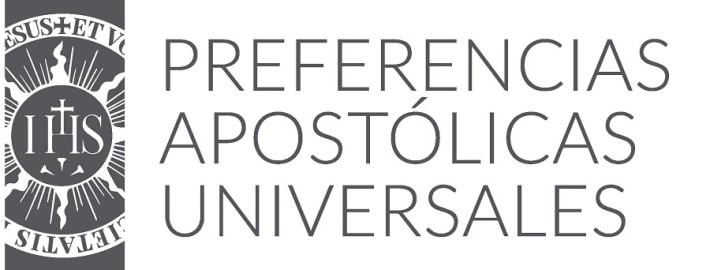Discurso inaugural del P. Rafael Velasco SJ al asumir como Superior Provincial de Argentina-Uruguay, al inicio del Encuentro de Provincia 2019, el 30 de enero pasado.
Por Rafael Velasco SJ
Quiero comenzar compartiendo con ustedes las convicciones espirituales que me guían y alientan; algo así como mi propio credo personal
Nuestra Fórmula del Instituto dice: “Procure mientras viviere poner delante de sus ojos ante todo a Dios y luego el modo de ser de este su Instituto que es camino para ir a El…”
Ante todo creo en Dios. Dios Nuestro Señor, que nos ha creado por amor para alabarlo, reverenciarlo y servirlo en nuestros hermanos y hermanas. El Dios que en Jesús se ha hecho carne en las periferias y desde allí mira la realidad; no desde “arriba”, sino desde los costados, desde los que están al margen. Creo, por experiencia, que allí –en las periferias- se domicilia “Su solio Real”. Desde allí Dios Nuestro Señor nos mira y nos llama a ayudarlo a edificar Su Reino: “desde los hambrientos, los sedientos, los migrantes, los enfermos” (de Mateo 25), desde la mirada compasiva de los buenos samaritanos y los ojos entrecerrados de los apaleados del camino, Nos mira y nos llama desde la mirada expectante de las samaritanas que junto al pozo de la vida siguen buscando el agua viva, Nos mira desde la mirada dolorida de las viudas de Naím y desde la mirada ávida de las hemorroisas que han perdido todo menos la fe…
Creo, en fin en Jesús que transita hoy por nuestras propias “sinagogas, villas y castillos”.
Creo en un Dios en salida, misionero, que por amor se ha costeado el viaje hasta nuestras periferias, que se acerca a todos los que sufren, que es buena noticia y esperanza para todos. Ese Dios nos empuja a sus compañeros a que no nos quedemos cómodos con lo nuestro, con lo ya logrado, con nuestras obras. Es un Dios que sale a buscar, un Dios “en expansión”, no un Dios en repliegue. Un Dios que nos revela Su Esperanza cuando salimos, cuando nos ponemos en camino, cuando arriesgamos, cuando somos cercanos, cuando intentamos una y otra vez.
Creo, desde nuestra fe jesuita, que Dios ya está obrando en la realidad –siempre nuevo y sorprendente- y nos llama para ayudarlo en la obra de Reconciliación y Justicia que Él va tejiendo paciente y laborioso como un obrero. Y creo que nuestra misión tiene mucho de ser discípulos de la realidad, y por eso debemos orar y reflexionar con profundidad para acertar en el modo de colaborar en Su Obra.
Creo que Dios abre caminos cuando nos animamos a cruzar el mar, como lo señala el Talmud en aquel versículo que al describir el cruce del mar rojo afirma que el mar no se abrió cuando Moisés golpeó con el bastón el mar, sino cuando el primer hebreo se lanzó a cruzar. Dios nos abre caminos cuando creemos de verdad en El y nos animamos a dar el primer paso.
Creo firmemente que nuestro Dios se deja encontrar privilegiadamente en los pobres. Sin cercanía real con ellos no hay salvación, Es decir, no hay vitalidad apostólica consistente. Jesús comienza su ministerio proclamando que el Espíritu del Señor está sobre Él “para anunciar la Buena Noticia a los pobres”. Desde ellos, particularmente, Dios nos revela su rostro.
Creo, como dice san Ignacio a los padres y hermanos de Padua, que “Son tan grandes los pobres en la Presencia Divina, que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo a la tierra: «Por la opresión del mísero y del pobre ahora —dice el Señor— habré de levantarme» (Sal 11,6); y en otro lugar: «Para evangelizar a los pobres me ha enviado» (Lc 4,18), lo cual recuerda Jesucristo, haciendo responder a San Juan: «Los pobres son evangelizados» (Mt 11,5), y tanto los prefirió a los ricos, que quiso Jesucristo elegir todo el Santísimo Colegio de entre los pobres, y vivir y conversar con ellos, dejarlos por príncipes de su Iglesia, constituirlos por jueces sobre las doce tribus de Israel (Mt 19,28), es decir, de todos los fieles. Los pobres serán sus asesores. Tan excelso es su estado. La amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eterno. (Carta a los PP y HH de Padua 6 de agosto de 1547)
Creo que Dios nos llama a ser discípulos y amigos de los pobres. Como dice nuestra última Congregación General: “estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Esta actitud va contra corriente de lo que es normal en el mundo, en el que, como dice el Quoelet, “la sabiduría del pobre se desprecia y nadie hace caso a sus consejos”. Junto a los pobres podemos aprender lo que significan esperanza y valentía” (D. 1, 15).
Por eso debemos optar claramente por ellos, sin excusas ni racionalizaciones. Y una opción implica misionar jesuitas cualificados y asignar recursos. Porque ese servicio apostólico debe ser de calidad y con rigor. No puede ser un servicio “pobre”; debe ser lúcido, con jesuitas valiosos capaces de articular sensibilidad, rigor intelectual y compromiso en la acción y la provincia debe asignar recursos para ello.
Creo que la existencia de hermanos y hermanas nuestros que viven realidades de exclusión y descarte es una bofetada que debe hacernos reaccionar. Y a la vez es una llamada evangélica a salir, a acercarnos como Jesús, a radicalizar nuestro estilo de vida…a convertirnos. Nuestra opción por los pobres debe significar también vivir más solidariamente con ellos en nuestras opciones y acciones, en nuestro estilo de vida y en lo que nos preocupa y nos ocupa.
Somos discípulos del que nació en un pesebre y murió en una cruz, y que no tuvo donde reclinar la cabeza. Somos compañeros del que anunció el Reino de Dios para los pobres. Nuestra fe en Jesús –lo sabemos- exigen de nosotros compromiso y pasión por la justicia. Y nos exige estar en la primera línea, donde se libran las batallas, y no en retaguardias cálidas y seguras. Nuestro Rey Eternal nos marca el camino: “quien quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo…para que siguiéndome en la pena me siga también en la gloria” (95).
Creo que la Comunidad (nuestras comunidades) puede llegar a ser un Hogar para el Reino de Dios. Durante años se ha hablado de la comunidad en función de la misión. Desde las dos últimas Congregaciones Generales se habla también de que la comunidad es misión. Comparto esa convicción. El testimonio de cómo vivimos es más fuerte muchas veces que nuestras acciones apostólicas. Jesús les dijo a los que lo seguían: “vengan y vean”. Ellos vieron cómo vivía y se quedaron con él. No fueron a ver sus milagros primero, sino como vivía. Pienso muchas veces que cierta falta de consistencia en materia de vocaciones, además de la dificultad de los tiempos que corren, algo tiene que ver con esto. Trabajamos con esfuerzo y entusiasmo, pero al ver cómo vivimos…ahí las cosas cambian. “¿qué clase de vida tienen si no tienen vida juntos?” dice Tomas Eliot.
Creo que nuestro estilo de vida debería revelar el Dios en el que creemos, el Dios cercano a los pobres y sufrientes, el Dios en salida, el Dios fraterno que se hizo pobre para enriquecernos y ofrece la Salvación y la Buena Noticia encarnado en las periferias…
Creo, también, que nuestras obras apostólicas deberían ser comunidades de vida. Espacios de una vida nueva. Una vida que surge y se alimenta de la vida, de Jesús vivo entre nosotros. En una cultura de la muerte, la gente busca vida, busca espacios de vida. Nuestros colegios, universidades, parroquias, centros de espiritualidad, obras sociales están llamadas a ser espacios de vida en salida.
Y creo que nuestro lugar en nuestras obras es clave: No somos gestores mundanos, somos líderes apostólicos. Compañeros de Jesús y en Jesús. Nuestro modo de llevar adelante nuestras obras apostólicas tiene que tener presente que no solo importa el fin apostólico sino también el modo, el estilo. Nuestras obras deberían ser comunidades de trabajo. Pero no sólo eso, deben ser espacios en los que se vive una misión apostólica en comunidad.
Creo en la mirada Visionaria de Dios. Un párrafo acerca de nosotros: Hay quien afirma que no es verdad que “el amor es ciego”, sino que en verdad el amor es “visionario”; porque es capaz de ver en el otro lo que otros no ven, y que a veces ni el mismo sujeto ve. El amor es visionario porque ve lo más genuino y noble del otro aún contra las apariencias. Así de visionaria es la mirada amorosa de Dios. Él ve lo más genuino y noble que hay en nosotros (más allá de nuestros límites y pecados), y confía en nuestra mejor versión. Es una mirada que alienta, entusiasma y construye. Esa mirada visionaria entra en colisión –no pocas veces- con nuestras miradas heridas por el miedo, enojos, rencores, celos…Esa mirada desfigurada es fuente de desesperanza. De esa mirada surgen desvalorizaciones y descalificaciones y desde ese prisma, hasta pareciera que hay compañeros que ya no tienen lugar, ni remedio. Ese no es un camino de vida. Lo sé por experiencia.
Cuando conectamos, en cambio, con esa mirada Visionaria de Dios, entonces somos capaces de responder con generosidad y fraternidad; desde allí nos vivimos como hombres en misión, capaces de dar con generosidad, más allá de límites, sombras y agachadas personales. Y cuando la misión apostólica es desafiante respondemos mejor aún. Desde esa mirada nos descubrimos y sentimos Compañeros en una misión de reconciliación y justicia.
Le pido a Dios para mí y para todos, apostar cada día por esa mirada Visionaria Suya.
Estas convicciones que comparto con ustedes son las que me alientan y son las que –espero- guiarán y empujarán mis decisiones. Son las que me recuerdan cada día que no debo acostumbrarme.
A modo de aguijón y horizonte de Esperanza termino compartiéndoles una oración de Luis Espinal, compañero nuestro que dio su sangre por Jesús y sus hermanos. Es una oración que procuro rezar con frecuencia, y que cada vez que lo hago, me despierta:
Tenemos el vicio de acostumbrarnos a todo. Ya no nos indignan las villas miseria; ni la esclavitud de los siringueros; no es noticia el “apartheid”, ni los millones de muertos de hambre, cada año.Nos acostumbramos, limamos las aristas de la realidad, para que no nos hiera, y la tragamos tranquilamente.Nos desintegramos. No es sólo el tiempo el que se nos va, es la misma cualidad de las cosas la que se herrumbra. Lo más explosivo se hace rutina y conformismo; la contradicción de la cruz es ya sólo el adorno sobre escote mundano, o la guerrera de un Hitler.Señor tenemos la costumbre de acostumbrarnos a todo; aún lo más hiriente se nos oxida. Quisiéramos ver siempre las cosas por primera vez; quisiéramos una sensibilidad no cauterizada, para maravillarnos y sublevarnos.
Haznos superar la enfermedad del tradicionalismo, es decir, la manía de embutir lo nuevo en paradigmas viejos. Líbranos del miedo a lo desconocido. El mundo no puede ir adelante, a pesar de tus hijos; sino gracias a ellos. Empujemos.Jesucristo, danos una espiritualidad de iniciativa, de riesgo, que necesite revisión y neologismos. No queremos ver las cosas sólo desde dentro; necesitamos tener algún amigo hereje o comunista. Para ser disconforme como Tú, que fuiste crucificado por los conservadores del orden y la rutina.Enséñanos a recordar que Tú, Jesucristo, siempre has roto las coordenadas de lo previsible.
Y sobre todo, que no nos acostumbremos a ver injusticias, sin que se nos encienda la compasión y la actuación.