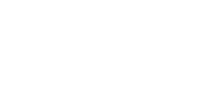Pentecostés: el Espíritu Santo nos guía hacia a una nueva “normalidad”
Durante tantos años pensábamos ser autosuficientes. Nos sentíamos capaces de tantas cosas y la tecnología nos parecía ofrecer la cura a todo tipo de dolencias. Internet hacía que todo ocurriera a una velocidad increíble. Nuestras vidas se hicieron más y más rápidas. Cuando alguien envíaba un correo electrónico, se esperaba que respondiéramos en el día o, a más tardar al día siguiente. Las camisetas afirmaban: “Sin límites”. Las canciones pop decían: “Vuela más alto”.
Ahora el Covid-19 ha cambiado todo eso. Nos ha hecho tomar conciencia que, en realidad, no podemos hacerlo todo; que no somos autosuficientes; que la humanidad es apenas una brizna. El salmista dice: “Danos a conocer la brevedad de la vida para que podamos obtener la sabiduría del corazón”. Ésa ha sido una gracia – una gracia difícil – del confinamiento del Covid. Vemos que los seres humanos somos finitos, frágiles pero hermosos, que estamos aquí para amar y servir a los demás, para ser cada vez más verdaderamente nosotros mismos creciendo a imagen y semejanza de Dios. Hay un “mapa de ruta” para ese crecimiento y lleva por nombre Jesús. Él envía su Espíritu para guiarnos por el camino recto, para despertar nuestros deseos profundos, para alejarnos de la superficialidad, para que nuestros pies no tropiecen.
Necesitamos esa guía y esa inspiración. Hay tantas cosas que no sabemos hacer “como deberíamos” o como nos gustaría. San Pablo dice, “Cuando no podemos orar como deberíamos, el Espíritu viene en auxilio a nuestra flaqueza”. En esta época de Covid nos damos cuenta de nuestras debilidades y limitaciones. Necesitamos que la delicada voz del Espíritu, respetándonos, nos guíe con suavidad. Nos hace falta escucharla en este tiempo de Pentecostés. Necesitamos esas lenguas de fuego para quemar el cinismo y reavivar el entusiasmo en un mundo cansado.
Este peculiar Pentecostés del Covid es uno en el que debemos clamar al Espíritu pidiendo ayuda. Suplicamos que Él inspire y energice a líderes y políticos, a los cabeza de familia y a nosotros mismos. Pedimos que el Espíritu trabaje poderosamente en nuestros corazones y mentes y almas, atrayendo a la conversión – ayudándonos a ver que nuestro mundo tiene que cambiar: que volver a “lo de siempre” ya no servirá. Solicitamos su ayuda para ver que la “nueva normalidad” tiene que ser diferente de la “antigua normalidad”, para creer que puede ser una normalidad del Reino, una “normalidad” en la que los pobres son elevados y los corruptos echados fuera. Necesitamos ese Espíritu si el mundo ha de cambiar, si nuestros corazones han de enternecerse, si hemos de dar un paso más hacia un mundo diferente, renovado, transformado.
Fuente: jesuits.global