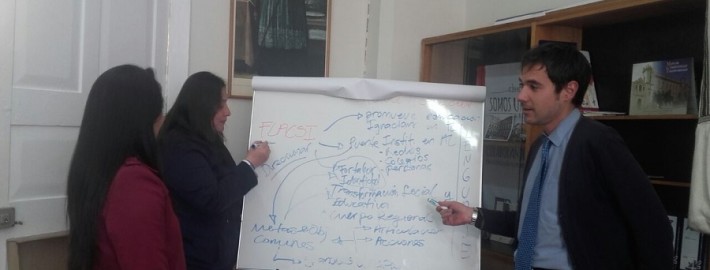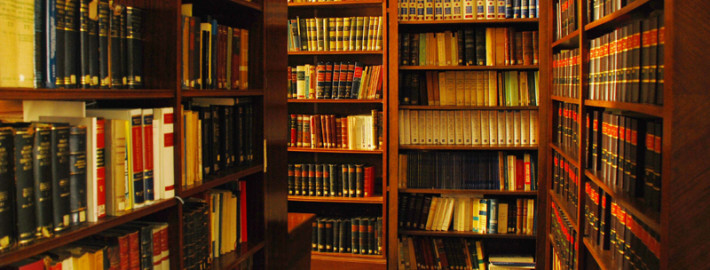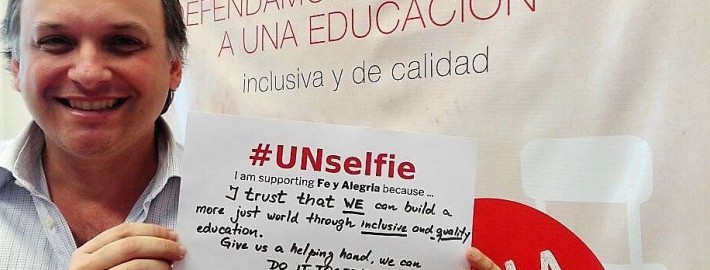¿La Universidad es Lugar para la Espiritualidad?
Esta era la pregunta que nos convocaba recientemente para desarrollar en el XII Congreso Internacional de Filosofía Intercultural: Formación, espiritualidad y universidad. La cuestión se inserta en una búsqueda mayor. ¿Es posible una reformulación intercultural de la formación universitaria? ¿Es posible avanzar hacia una educación postsecular?
La aspiración de una “formación integral”
En primer lugar, me gustaría enfrentar una posible respuesta que en términos actuales suele plantearse a esta pregunta desde universidades sostenidas desde el ámbito católico. Esta respuesta nos puede ayudar a realizar un entendimiento radical de la cuestión, no puramente externo o aditivo del problema de fondo.
Lo primero que hay que decir que las universidades promovidas por la Iglesia, aspirarían a ofrecer una formación integral. La misma aspiración ya estaría partiendo de un diagnóstico previo, que creo podemos fácilmente compartir más allá del propio ámbito de la Iglesia por otras visiones no religiosas. Y es que la formación universitaria que en general se ofrece en la actualidad, no aspira a una formación integral que responda también al cultivo de la dimensión espiritual de la persona.
Ello sería una cuestión privada y/o vinculada con las religiones o con las tradiciones de espiritualidad que tienen su ámbito de competencia fuera de la universidad. La formación científica y profesional es el ámbito propio y formal de la universidad moderna. Por ello, frente a esta dedicación decididamente secularizada de la universidad, habría que completarla con otro tipo de formación de corte espiritual y/o religioso optativo que trabaje en una formación complementaria del universitario para favorecer su desarrollo integral como persona.
Puede interesarte: El pasado no deja de crecer
Para ello, en el ámbito católico, se ofertarían asignaturas específicas de carácter espiritual y teológico en línea con la espiritualidad cristiana y la reflexión académica sobre la fe cristiana. A su vez, se ofrecerían experiencias de profundización interior, fuera del ámbito reglado de formación curricularmente reconocido, que permitan la práctica de la espiritualidad cristiana. También experiencias de conocimiento y servicio en la realidad social más precaria o vulnerable para desarrollar la dimensión social de la espiritualidad cristiana. Se trataría con ello, en suma, de ofrecer formación intelectual, interior y social, como complemento al ámbito propio y general de la formación científica y profesional en la universidad.
Pues bien, esta es la respuesta, en síntesis, que desde el ámbito de la formación universitaria católica podría ofrecerse al alumnado en el mejor de los casos. Señalo que “en el mejor de los casos”, porque no pocas veces estas otras dimensiones complementarias tienen carácter muy marginal en la oferta global de formación, o bien, sencillamente no se llegan a ofrecer. En este caso, las universidades del ámbito católico ofrecerían sobre todo una formación profesional orientada a las demandas del mercado de trabajo y las necesidades de sobrevivencia económica de estas instituciones, en un ámbito tan competitivo como el de la formación universitaria. Así, quedaría limitada a una oferta de algunas prácticas religiosas de carácter privado en los propios recintos universitarios. La “capilla” universitaria y la adopción de símbolos cristianos en la formulación icónica de la identidad universitaria sería el reducto de lo espiritual y religioso, quedando todo lo demás colonizado por el espíritu secular de la época.
Límites de una “formación complementaria”
Pues bien, la señalada “formación complementaria”, puede ser una respuesta, a mi juicio, valiosa y necesaria de aportar en el estado actual de la formación universitaria. Sin embargo, corre el riesgo de confundir esta propuesta con la aspiración a desarrollar una “formación integral” auténtica. Con ello, se puede incurrir en el peligro de dar por buena la fractura existente entre el ámbito propio de la formación disciplinar y profesionalizante, y la “formación complementaria”. Esta “formación complementaria”, aun cuando es, como decíamos, pertinente y valiosa, se suele presentar como estructuralmente aditiva y externa a la “formación principal”. En este caso, se entiende que la formación principal sería neutra para la dimensión espiritual, por ello, se necesitaría la formación complementaria. Así, se daría por supuesto que la apropiación de la competencia científica en un campo universitario y la capacitación profesional para ejercer en un campo tecno-científico, de suyo, no tocarían la dimensión espiritual de la persona. Las ciencias y cualquier tecnología física o social serían neutras desde el punto de vista de la conformación de la espiritualidad del sujeto.
A su vez, se trataría de una formación complementaria que en su globalidad (la dimensión intelectual, interior y social antes apuntadas), sólo puede tener un carácter voluntario y para quienes “más se quieran afectar”. El mínimo necesario exigible estaría vinculado a la “formación principal”. Por ello, conformaría un “plus”, en el mejor de casos, que se puede desarrollar en algunos sujetos. Este reconocimiento de la fragmentación social con respecto a la relevancia pública de una tradición espiritual y religiosa como la cristiana, implica la asunción de una posición subordinada con respecto al ámbito hegemónico de definición de la “formación principal”. En este contexto, una “reconstrucción intercultural de la formación universitaria” se vería, de partida, imposibilitada al no situarse en un terreno común de diálogo con respecto a la tecnociencia moderna en su cultivo universitario.
Buscando otras correlaciones
Frente a esta forma histórica de responder a la pregunta por la presencia de la espiritualidad en la universidad en el contexto indicado, que daría por buena e ineludible el carácter no-espiritual de la formación universitaria general en su formulación actual, tendríamos que responder que es necesario un enfoque más radical del problema para un tratamiento más crítico y realista de la cuestión.
Y ello por dos razones de fondo, que exigen un replanteamiento del problema. La primera, es que no podemos dar buena la escisión entre ciencia, profesión y espiritualidad, dado que el desarrollo de un campo científico implicaría ya de facto, una modulación de la espiritualidad de la persona. Igualmente, la adopción de un punto de vista profesional fruto de una perspectiva tecno-científica determinada, conlleva también una modulación espiritual concreta.
Y, en segundo lugar, la inquietud de fondo por ofrecer una formación integral a la persona del universitario, en la propia tradición universitaria de la Iglesia, tiene otras respuestas posibles y también pertinentes y necesarias para responder a las necesidades de formación. Me refiero en este momento a la formulación de un paradigma de formación integral, no de carácter aditivo y externo, con respecto a la formación universitaria básica y de carácter general. Se trataría de una interpenetración de una espiritualidad concreta en las diversas disciplinas y en la orientación propia de la formación profesional (lo que hoy podríamos reconocer como un ejercicio de transdiciplinariedad). No faltan referentes históricos ni actuales. Lo consideraremos en la siguiente entrega.
Fuente: Entre Paréntesis