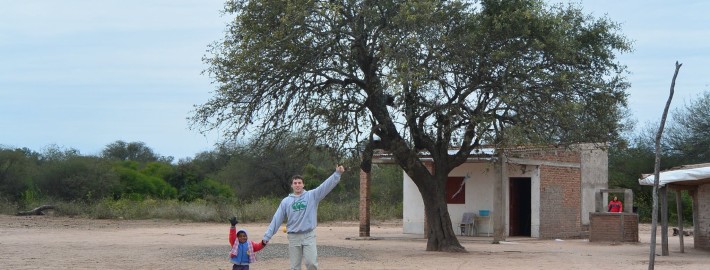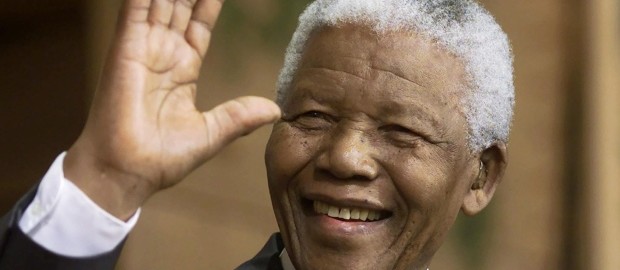Un cambio en el sistema educativo es una necesidad urgente que enfrenta la sociedad actual. Frente a este desafío se han generado (y se siguen generando) múltiples posiciones teóricas e instancias de debate a lo largo del mundo. Sin embargo, el modelo educativo tradicional sigue siendo un elemento que opera de manera muy fuerte sobre las personas que han pasado por él. ¿Qué es lo que se necesita, entonces, para llevar ese cambio adelante? ¿En qué consiste este cambio?
Por Emmanuel Sicre, SJ
“Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela.” George Bernard Shaw (1856 –1950)
La tristeza de educar
Cuando uno piensa en la educación actual siente un poco de tristeza. Es decir, desanima ver el desgano de tantos niños y jóvenes de asistir a clase, la desazón de los maestros agotados de controlar y soportar, la docencia como una salida laboral que desdibuja la vocación por educar, los liderazgos cuestionados sin piedad, las familias delegando en la escuela cada vez más sus responsabilidades naturales, el abandono de algunos Estados, los intereses de los gremios docentes que perdieron el rumbo, y la parsimonia del sistema educativo que no cumple su rol de transformación positiva de la sociedad.
Por lo general, hemos pensado que la educación es una tarea de la escuela o de la universidad, pero dada la desconexión que todos percibimos entre el mundo de la vida y dichas instituciones de formación, con facilidad solemos decir: «eso lo aprendí en la escuela de la vida». ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso la escuela no forma desde y para la vida? ¿Acaso la universidad lanza sólo profesionales para el mundo del trabajo y nada más? ¿Qué hace una persona gastando 12 o 20 años de su vida en algo que no le sirve para ser parte activa de una sociedad más justa, más equitativa, más amplia, ni siquiera para conocerse y aceptarse un poco más a sí mismo y a los demás? ¿Para qué sirve educarse?
El posible engaño de lo privado
Por otro lado, hay quienes hacen la compleja distinción entre la educación pública y la privada creyendo que con esto logran darle la vuelta al tema de la decadencia del sistema de enseñanza-aprendizaje actual. De esta manera responden con buena intención, y sin el deseo de estigmatizar a nadie, a la lógica de que “si pago más, tendré una mejor educación”. Siendo optimistas hay que reconocer que, en algunos casos, se da y en verdad son una alternativa positiva a la pública dependiendo los contextos. Pero en su gran mayoría, quizá, lo único que se consiga es una mejor instrucción para el mundo profesional y competitivo, pero no mucho más. No existe, en realidad, una escuela privada que resista a la crisis del paradigma educativo dado que inunda todo el terreno cultural. La sociedad no recibe impactos positivos de modelos excluyentes e individualistas.
A decir verdad, toda educación es pública solo que la gestión de algunas asume una mayor o menor participación del Estado. En efecto, la escuela es un lugar de construcción de lo público y de lo social que no siempre ha provocado la conciencia sobre el cuidado de lo que es de todos. Por eso, la irresponsabilidad social en la que vivimos opaca tanto el concepto de Bien Común que lo lleva a un plano, en el mejor de los casos, solo discursivo. Aunque algunos intentos de hablar de ‘formación ciudadana’ nos permitan evitar un poco la carga política innegable de las instituciones, no logramos dar el salto de formar en conciencia de justicia, solidaridad y preocupación por la vida de cada uno y de todos.
En este sentido, el objetivo de las instituciones privadas «para los que pagan» no puede ser acompañar a «bienacidos solidarios» que cuando salen del sistema educativo recuerdan el Bien Común como un «tema» de la escuela y en la primera oportunidad eluden sus compromisos de justicia social, por ejemplo, evadiendo impuestos o malpagando a sus empleados. Ni a las de «los que no pagan» darles los sobrantes de la mesa de los sabios que ni pueden aprovechar porque los contextos de exclusión y violencia les roban las posibilidades. ¿No deberíamos formar bajo otro modo de comprender nuestro ser y hacer en el mundo?
Los contentos
Es cierto, valga notar, que muchos de los actores educativos están conformes con la escuela. Quizá porque les brinda una contención afectiva y social que no se encuentra a menudo en otros espacios. O porque su capacidad de adaptación al sistema no les impide aprovechar el porcentaje mínimo y desproporcionado de aprendizajes -un 20%, según algunos estudiosos- con el que salimos todos los que hemos pasado por las aulas durante años.
Sin embargo, en la búsqueda de una educación que sirva para algo se necesita construir otro tipo de sensibilidad sobre la función de la escuela y la universidad en lo personal y lo colectivo. Por ejemplo, ¿no deberíamos formarnos en el discernimiento de lo que ayuda y lo que no para vivir felices según nuestras búsquedas personales y sociales? Porque el panorama del modelo pedagógico heredado con el que convivimos corre el riesgo de marcar la hora de un país en el que nadie vive. Y si la educación no responde al contexto tanto local como global, es inútil. Se convierte en una torre de marfil. Además, la educación tiene que responder, una y otra vez, a la clásica pregunta de nuestros estudiantes: ¿Y eso para qué sirve?
¿El siglo XXI?
«No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente de las cosas» San Ignacio.
La educación del siglo XXI no sería bueno que pasara de ser posindustrial (como la que tenemos) a tecnodigital (como la que parece irrumpir), debe ser una educación integral en el significado y alcance más amplio de la palabra. En efecto, “tendremos que ser más humanos que nunca –decían por ahí- porque los robots harán cosas que para nosotros serán imposibles.”
En este sentido, creer que el siglo XXI es de avanzada porque ha llegado a descubrimientos y técnicas nunca antes vistas, quizá sólo sea, además de un espejismo, la proyección de una porción de la sociedad que accede a la estos niveles y tiene el poder de divulgación.
Porque lo que se ve es que este tiempo es algo más complejo, más desigual, más violento en lo político, lo económico, lo tecnológico, lo comunicativo, y con un bienestar mal repartido. Por esto insisto con humildad en que si el sistema educativo que tenemos que construir no orienta sus esfuerzos hacia una mirada renovada del Bien de todos, fracasará otra vez al generar tecnócratas indiferentes y excluidos al acecho.
Un modelo pedagógico que reproduzca inconscientemente la meritocracia de los cumpliditos, el protagonismo despótico del docente-rey que ejerce la tortura pedagógica, el desprecio social y financiero por los educadores, la sobrevaloración de las ciencias duras en descrédito de las humanas, la uniformidad homogeneizante del pensamiento único, el cercenamiento de la dimensión espiritual de la vida, el elitismo de los mejores dentro del aula, la exclusión de los desnivelados, el estrés de la tarea pendiente, el horario de fábrica, el que hay que ir a la escuela ‘porque toca’ aunque se pierda el tiempo, la exigencia por la exigencia de los contenidos, la respuesta a preguntas que a nadie le interesan, la evaluación que juzga, condena y aplaza, la estigmatización del error y el fracaso, la violencia en los ritmos personales, la vagancia de los perdidos, y la astucia de los avivados, ¿de qué siglo XXI habla?
Experiencias de cambio
«La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: «Ahora los niños trabajan como si yo no existiera.» María Montessori (1870-1952)
Como varios sostienen, al modelo pedagógico posindustrial le ha llegado su hora. El reloj de la transformación educativa viene sonando su alarma desde hace tiempo en todo el mundo. Y reclama una hora renovada, fresca, atractiva, inspiradora, global, incluyente, que logre hacer de la convivencia humana feliz un proyecto vital de todo hombre porque lo descubre posible mientras crece como persona.
El modelo pedagógico que necesitamos nos exige responder lentamente al tiempo interior de cada estudiante y al del docente, al tiempo de la institución, al tiempo del barrio, al tiempo de los cambios sociales, al tiempo de las necesidades tanto del contexto inmediato de contingencia irrenunciable -como el de los empobrecidos ubicados en los bordes de las ciudades; como al tiempo de las zonas más desarrolladas del contexto global (nacional e internacional).
Esto es lo que algunas instituciones se van planteando, cada vez más, en algunas latitudes. Se trata de esos educadores que siempre la historia ha parido y que pretenden despertar y acompañar procesos de crecimiento, de búsqueda, de construcción personal y colectiva; y lo están logrando poco a poco.
En estas instituciones la innovación radica en que el centro del proceso de la enseñanza-aprendizaje pareciera ya no estar ni el docente ni el alumno -si bien es el foco del servicio-, sino en la comunidad toda (estudiantes, docentes, familias, contextos) en pos de una mirada dinámica sobre la sociedad que atienda al crecimiento de todos y de cada uno en su singularidad.
Desde reflexiones educativas como la de las inteligencias múltiples o la educación personalizada, entre otras, buscan atender a la mayor cantidad posible de dimensiones del ser humano en su formación, de manera tal manera que no se den cabezones indiferentes a su cuerpo, o completamente desconectados del mundo interior de sus emociones y de la realidad. Estos ámbitos quedan incorporados como parte activa, dado que conciben un aula colaborativa donde más de un docente trabaja en equipo con un grupo de estudiantes; que a su vez están resolviendo proyectos que los hagan pensar desde la interdisplinariedad de los saberes y desde las múltiples habilidades de cada uno. Para ello, en las aulas se reorganizaron sus opacos diseños rectilíneos “semicarcelarios” por otros más flexibles y adaptables. Pues se dieron cuenta de que un cambio así ayuda, estética y ambientalmente, a configurar el mundo, las relaciones y los espacios de otra manera, y a sentirse a gusto aprendiendo. Esto trajo aparejado también parte del bienestar que hizo disminuir los casos de conflictividad dentro del aula.
Uno de los principales desafíos fue transformar sus concepciones de mando al cuestionarse: ¿qué sucedería si el liderazgo fuera más distribuidamente comunicativo y menos secretista, si los problemas se abordaran con discreción desde varios niveles y dando posibilidad de discernimiento a la comunidad educativa? ¿Qué pasaría si cambiáramos la mirada desconfiada sobre las personas por una más arriesgada y alentadora? ¿No daría seres humanos más sanos, más creativos y lúcidamente autónomos? ¿Qué pasaría si la conducción de una institución fuera menos jerárquica y más horizontal reconociendo el valor innegable de la red de relaciones que la sostiene y fundamenta? Así es que crearon, por ejemplo, equipos de entre 6 y 7 docentes por nivel para todas las áreas del conocimiento y el aprendizaje, proponiendo la autonomía de trabajo que ellos mismos pretenden desarrollar en los estudiantes. Y cuando algo supera los conocimientos o destrezas del equipo de docentes, se recurre a especialistas, incluso dentro de las mismas familias (como abuelos, padres, o hermanos…) o actores sociales del barrio.
En efecto, se tomaron en serio la innovación cuando lograron convencerse de que en la comunidad educativa todos tienen algo que aprender y algo que compartir para el Bien de todos. Provocando así una mirada más dinámica de la realidad, menos fragmentaria o estratificada. Por eso el aporte y la integración de las familias al proceso de transformación fue vital. Si bien les exigió confianza, la clave estuvo en la preparación del terreno comunicando estratégicamente los desafíos y oportunidades.
La perseverancia en la formación de los docentes que encabezaron el cambio también es parte del nuevo paradigma educativo. El compromiso con las modalidades disruptivas de enseñanza-aprendizaje, no tiene que ver con un esnobismo vanguardista o el deseo de molestar al docente, sino con el contacto con su vocación de educador. Allí radica la fuerza del cambio. Sin este elemento no hay transformación posible, porque es el principio y fundamento desde el que se puede ser educador, es decir, una persona siempre aprendiendo y desaprendiendo para mejorar su servicio a la sociedad desde su llamado original.
El gran tema de la evaluación y los logros no queda por fuera. Se enriquece enormemente al diversificarse y complejizarse. Los maestros, en vez de estar calificando agotadoramente la reproducción memorística de contenidos que se esfuman luego del examen, o la destreza estandarizada de una acción no significativa para la persona; buscan con esfuerzo y creatividad, ayudar a sus estudiantes a ser conscientes de su propio aprendizaje del mundo. Al hacerles descubrir la importancia de los procesos, del gusto por saber lo que les inquieta, de la relación con el otro para aprender, de la imaginación como herramienta real, del sentido en la interconexión de los temas, de sus posibilidades para la vida concreta; los contenidos propios de las evaluaciones de Estado ‘entraron’ como agua en la esponja, porque no era un porque sí obligado. Para esto fue necesario que los docentes estuvieran dispuestos a aprender de los intereses curiosos de sus alumnos, perdiendo el miedo a ser evaluados como ellos evalúan con respuestas de preguntas que nadie hace.
Otra clave de la transformación educativa ha sido la consideración del tiempo en sentido amplio. Se dijeron: “como no podemos cambiar la escuela de golpe, pero hay que cambiarla sistémicamente, nos queda asumir el reto de ir por experiencias pilotos para calibrar el modelo que queremos y necesitamos”. Para ello se requirió de un tiempo prolongado de preparación del terreno para diseñar el modelo e ir de a poco formándose en algo que no conocían del todo y se va dando mientras andan. Al caminar con un paso en la zona de riesgo y otro en la de seguridad, van comprobando que el cambio funciona. Pero a condición de que se reconozca que el conflicto y el error deben abordarse desde una perspectiva de fecundidad que demuestre que el fracaso es no aprender de los errores, no evitarlos por miedo al cambio.
En este sentido orgánico y procesual del tiempo también comenzaron a reorganizar el esquema de horarios. En la búsqueda de armonizarse con los ritmos vitales, se abandonaron los horarios-mosaicos que hacían saltar de una actividad a otra sin conexión alguna, para pasar a darle su tiempo a ámbitos formativos muy necesarios. Por ejemplo, un momento para conectarse con el cuerpo, un momento para lo lúdico, otro para la meditación, otro para el trabajo cooperativo, otro para alimentarse, otro para descansar, otro para el acompañamiento personal, otro para las salidas, etc.
¿Cuál es la diferencia con el esquema tradicional? Que las actividades en el tiempo están diseñadas en función del área del conocimiento que la enseñanza aprendizaje concretas de los proyectos están buscando. Se evita la estandarización dando paso a la personalización del proceso. Es decir, se capitalizan para el objetivo deseado en el día, o la semana, o el mes, por eso se hace necesario el trabajo reflexivo del equipo docente que piense cómo alcanzar la meta deseada de manera orgánica. De esta forma, el conocimiento recupera su fuerza cuando la historia, la geografía, las lenguas, la matemática, la biología, la química, el arte, el trabajo colaborativo, el compromiso social, entre otros, van siendo parte de algo más grande que la materia aislada, para pasar a ser algo de la vida.
Soñar el cambio educativo
“Enseñar exige saber escuchar” Paulo Freire (1921-1997)
La educación para nuestro siglo quizá deba animarse a cambiar sus esquemas. No comprando franquicias de modelos hechos, sino trabajando para diseñar un modelo que inaugure un pacto educativo oportuno a cada realidad, pensando una nueva estrategia y abandonando lo que no sirve, sin olvidar lo mejor de las tradiciones educativas históricas, para no creernos los inventores del agua tibia. En definitiva, dar un paso en la zona de riesgo y otro en la de seguridad, de forma que nos mantenga siempre en la tensión de buscar el balance creativo en relación con el contexto desde el que somos cuestionados.
¿Qué pasaría si un estudiante llegara a su casa a contarle a su familia lo entusiasmado que está de aprender algo nuevo para su vida y de cómo en relación con sus compañeros puede descubrir su propia personalidad, sus gustos, sus deseos, sus anhelos, lo que le cuesta y desafía? ¿O si, a la vez que entiende la necesidad de gestionar sus emociones, lograra descubrir que es capaz de aportar algo que está discerniendo para mejorar la situación familiar y la de su barrio?
¿Qué sucedería si el docente, al vencer sus resistencias, descubriera que lo importante no es lo que sabe sino lo que testimonia en la sociedad, porque allí radica la posibilidad de ejercer su vocación de servicio, y el cómo será recordado por aquellos a quienes les entregó horas de su vida?
¿Qué pasaría si las familias se animaran a apostar más en la formación integral de sus hijos que en la escuela como fábrica de ‘preuniversitarios’? ¿O si apoyaran y se dejaran apoyar por la escuela cuando más lo necesitan para que se conviertan en parte del proceso y no en reclamantes espectadores?
¿No sería hermoso que la escuela estuviera abierta al contexto al que pertenece y en el vaivén de ir de adentro hacia afuera discerniera la posibilidad de aportar su granito de arena en la transformación necesaria de la sociedad?
Suena ideal, ¿no? Pues sí, pero si no nos atrevemos a soñar, nunca lograremos despegar, nunca podremos afrontar ni la transformación, ni el cambio, ni el conflicto que conlleva. Porque el deseo sostiene en las dificultades. ¿O acaso no nos cuesta soñar despiertos por miedo al fracaso de no conseguir la fantasía de la perfección y preferimos quedarnos al rescoldo inerte de ‘lo malo conocido’? Quizá sí, y con derecho. Pero no tenemos el mismo derecho a privar a las generaciones futuras de un modelo pedagógico eficaz y sincero con la realidad que nos toca vivir.
La viabilidad de dicho ideal o, mejor, de esta utópica esperanza queda seguramente opacada por miles de factores. No es una novedad. Los ministerios de educación y las políticas educativas de los Estados nacionales muchas veces van por un lado, los gremios por otro, y la vida en las instituciones por otro completamente distinto. A su vez, la realidad económica de la educación siempre queda relegada a intereses más inmediatos y efímeros, y en países envueltos en la voracidad de la corrupción, se da pie al banquete del desencanto donde se sientan más de un desilusionado dispuesto a criticar y no cambiar nada.
Sin embargo, hay una responsabilidad política, cívica y espiritual de quienes participamos del sistema educativo que llama a trabajar no en la innovación por la innovación misma, sino por el Bien de todos, y requiere de mártires concretos, soñadores imbatibles y almas dispuestas a luchar por una educación distinta y utópica para ser fieles a lo mejor de la humanidad cuando busca en sí misma el modo de dar respuesta a los desafíos irrenunciables que la historia le presenta.