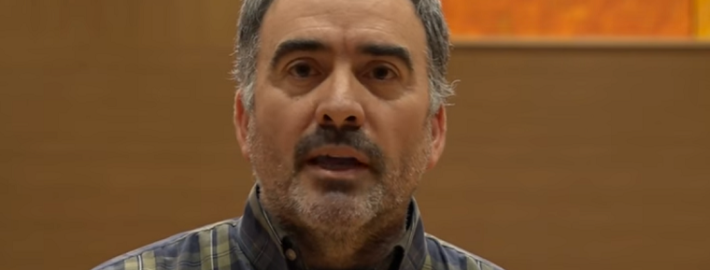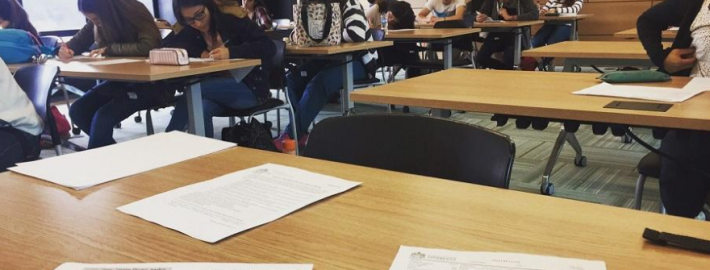Entrevista a Julio Martínez SJ, rector de la Universidad de Comillas de Madrid. La casa de estudios está a cargo de la Compañía de Jesús. En esta entrevista, su superior habla de la elección del nuevo Superior General de la Compañía, la influencia y transformación que opera el Papa Francisco dentro de la Iglesia, y el rol de la Universidad en la Sociedad actual.
Por Jesús Bastante
Vamos a hablar del comienzo de curso en un año apasionante para la Universidad. Pero arrancamos con la elección del nuevo general de la Compañía de Jesús. La Universidad Comillas es un de las obras de la Compañía en España. Por primera vez, tenemos como general un no europeo. Un venezolano, Arturo Sosa Abascal. ¿Cómo han vivido el proceso de elección y la elección en sí?
Con mucha paz. Y con alegría en el momento de conocer la elección del nuevo general. Realmente, como no tenemos candidatos y no se postula ninguna campaña, nunca sabemos muy bien cual va a ser el resultado. Pero creo que el padre Arturo estaba entre aquellas personas en las que uno podía pensar que fuera elegido. Y personalmente estoy encantado, creo que es un hombre con una gran capacidad de educación y don de gentes. También se le tiene por muy buen estratega. Y por constructor de puentes y de participación plural.
Aunque le saludé alguna vez en Roma, no le conozco personalmente. Pero estoy muy contento.
¿Qué esperan de un general de América Latina, en un momento en el que el Papa también es un jesuita y latinoamericano?. Es como si el centro se hubiera girado hacia Latinoamérica. ¿Qué puede significar esto?
Antes que pensar en el hecho de su procedencia, lo que espero es que sea una persona que realmente se fie mucho de Jesucristo. Que sea un hombre de fe, que nos comunique esperanzas y nos abra horizontes. Y en ese sentido creo que el que no sea europeo puede, incluso venir bien.
Probablemente, que el Papa sea el primer latinoamericano y que también el primer general de la Compañía lo sea. Y además el primer no europeo, en 476 años de historia de la orden, llama la atención.
Es verdad que el padre Adolfo Nicolás (anterior superior general), aunque es español está muy inculturado en Oriente. Cuando le oíamos hablar, no nos hablaba como un español que tiene las preocupaciones que tenemos en España o en Europa.
Hoy, en un mundo globalizado, y más nosotros con la vocación universal que tenemos, el sentido que tiene de donde uno venga, no es la marca determinante principal. Pero sí es curioso que en una sociedad globalizada, hay pocas figuras globales. Y no solo en la Iglesia. Me refiero a una globalidad real.
Eso puede ser. Pero la vocación de un jesuita es universal. La globalización para nosotros, desde el punto de vista de nuestra vocación, no ha venido a cambiar nada. Lo que ha venido es a alterar muchas cosas del mundo, y con su ambivalencia, a generar disfunciones y tensiones. Algunas, que ya existían y otras que se han agudizado.
Para los que llevan tiempo trabajando en las fronteras, precisamente en este concepto global del mundo tienen mucho que decir.
Claro. Y después, los temas realmente candentes, y en mi caso los que más me preocupan, son temas mundiales. Siempre hay que hacer tanto el paso de lo global a lo local y viceversa, como de lo universal a lo particular- Y eso también forma parte de nuestra vocación. Son grandes horizontes, pero concretándonos en aquello que en cada momento nos toca.
El padre Sosa esto lo representa de una manera maravillosa. Con su gran circunstancia vital de que es elegido como consejero en la congregación que dirige el padre Nicolás, pero que no se desplaza ya a Roma. Como parece que no convenía por las funciones que en aquel momento tenía, le ponen a cargo de la Universidad de Tacchira que necesitaba una reconstrucción y una nueva planificación. Donde hizo una labor buenísima de crecimiento de la Universidad y de enfoque.
Y en el año 2014, el padre general sí que le llama a Roma para hacerle delegado general de las casas y comunidades de Roma, la cual llega a conocer muy bien.
Toda la estructura.
Eso también ayuda mucho. Como el hecho de hablar italiano. Se maneja en italiano y en lo que son los entresijos romanos.
Hablabas antes de pasar de lo universal a lo local. De tener en cuenta estos esquemas. La Universidad es una maestra de tratar algo en lo universal y en local y a la revés. Preparar a las personas en un contexto vital determinado para lanzarse al mundo lo más preparados posible.
Sí. Y en concreto, nuestra universidad es la línea de trabajo que tiene en la formación de los estudiantes. En una parte importante de las facultades, el 80% de los estudiantes tiene un año o más de formación en el extranjero.
Lamentablemente en nuestro país esto sucede poco todavía.
Pero en nuestros alumnos eso forma parte del método. En tres vectores de lo que es para nosotros capital en la formación de ellos. Preparación científico-técnica para ser buenos profesionales, toda la dimensión de internacionalización y después la formación integral.
Y luego en la Universidad, también en el sentido de diversidad de saberes que entran en diálogo para paliar un poco el aspecto de que la realidad la estudiamos parcelada. Que no puede ser de otra manera ,dado que necesitamos especialización.
También necesitamos herramientas para poder entrar en diálogo.
Exactamente, también necesitamos ese diálogo interdisciplinar. Y transdisciplinar, en el sentido de que no se quede solo entre disciplinas científicas. Que sea capaz de conectar con la sociedad y con sus necesidades. Y también en aquellos que en la sociedad están trabajando directamente sobre los problemas sean de la índole que sean, donde la teología y la filosofía forman parte de esa interdisciplinaridad, dándole profundidad.
Son como el armazón.
Están es todos los saberes. Nuestra Universidad es moderadamente especializada. Estamos en el mundo de las ingenierías, en el del derecho, el de las ciencias económicas y empresariales, ciencias humanas y sociales, teología, derecho canónico y también ciencias de la salud, con enfermería y fisioterapia. Esa especialización tiene que estar buscando siempre cómo entra en un diálogo entre saberes donde esté la profundidad de las preguntas fundamentales del ser humano.
Una última pregunta sobre la Universidad: ¿cómo la definirías hoy?
Creo que estamos en el mejor momento de nuestra historia. En un mundo difícil y complejo, creo que la Universidad tiene una identidad muy clara como Universidad jesuita de Madrid. Y una visión, compartida por el conjunto de la gente que trabaja dentro de ella, que hace que sea una misión muy interesante. Sabemos lo que queremos.
Otro tema es que la complejidad del mundo hace que haya cosas, como por ejemplo la formación integral, que son difíciles de conseguir. Y es ahí donde hemos apostado con mucha fuerza para formar a los alumnos. Porque nos interesa que la gente que venga a nosotros tenga un talento y una motivación alta, para responder a lo que le vamos a pedir que va a ser exigente. Que no se quede solo en la formación técnica o científica para ser muy buenos profesionales, sino que además sean muy buenas personas
Y en esa identidad clara, según la misión ignaciana, en este momento también es una identidad de diálogo, de inclusión y de salida a la sociedad. El volumen de actividades en este sentido que tiene Comillas es impresionante. Además, tenemos la suerte de hacer de puente entre el servicio eclesial y partes de la sociedad que muchas veces no quieren saber nada con la Iglesia. Pero que sin embargo nos dan crédito.
Tenemos muy buena aceptación de parte de las familias de los chicos y chicas que están en edad universitaria. En ese sentido es muy buen momento en una situación del país y del mundo compleja. Porque las preguntas y los retos que tiene hoy Europa, no solo España, son enormes y fortísimos.
El padre general decía en la rueda de prensa, cuando le preguntaron sobre tender puentes, que lo verdaderamente hermoso de los puentes es que hay un sitio del que se parte y otro al que se llega. Que hay dos orillas y que el puente las une. Por eso es tan importante que haya instituciones como la vuestra que, como acabas de decir, son capaces de unir la visión eclesial con una sociedad reticente a lo cristiano.
Efectivamente. Y lo contrario del puente es el muro, que es lo que separa dos realidades. Y no solo el muro físico, también es el muro mental, que en el mundo de la globalización es casi más importante que el otro, el prejuicio. El muro de la xenofobia, que no se da solo para que no pasen los que no han cruzado la frontera aún, sino para los que están dentro. En eso la Universidad tiene mucho que hacer.
A este respecto, lo que la Universidad no puede nunca ser es lo que pasó ayer en la Autónoma: en virtud de mi libertad de expresión, impedir a otras personas que se expresen. Y eso me consta que no lo quiere la Autónoma, y desde luego tampoco lo quiere Comillas.
Nosotros, por suerte conseguimos generar un espacio de diálogo. Es realmente por ahí por donde se sirve a la sociedad. No tengo ninguna duda de que a la sociedad no se la sirve con fundamentalismos, ni con trincheras, ni sembrando odios. Sino buscando esos tres verbos que el papa Francisco saca de una manera u otra en sus discursos: «dialogar, discernir y construir».
Y podemos añadir otro, que él también añade: «integrar». Porque verdaderamente, acoger es el principio de integrar. Por ejemplo, para los refugiados y para los inmigrantes antes de la integración viene la acogida.
Un paso más, bastante relevante.
Esos verbos tienen todos que ver con la cultura del encuentro. Son los vehículos de la cultura del encuentro. Y la universidad en eso no puede faltar. A esto tienen colaborar las empresas y todo tipo de instituciones sociales.
Y la política.
Por supuesto. La política, de una manera capital. No porque las demás instituciones no sean fundamentales, sino porque el político tiene esa gobernación del vivir común y de la casa de todos. Es el que tiene que velar para que las condiciones para el encuentro, el diálogo y la construcción conjunta, se den.
Hoy se está recuperando parece, por lo menos en el discurso, el bien común. Y ojalá que el bien común bien entendido, entre en la política y en la economía. ¿Cómo no va ser ser la política, del bien común?.
Y en la economía, es legítimo el lucro, pero sin perder nunca el horizonte en el que esa empresa está situada, que es para mejorar la sociedad, para crear oportunidades vitales para todo. Y desde la Universidad podemos colaborar en todo esto.
Es muy importante la tarea que tienen, porque son los que estan formando a las personas que justo después van a hacer su entrada en el mundo adulto.
Nosotros en Comillas, en todas las facultades, acabamos teniendo gente que finalmente lideran muchas cosas en la sociedad. Pero también digo, con toda humildad, que alguno ha podido traicionar los valores y la identidad de la Universidad. Pero, en general, la gente que formamos tiene un sentido de la honestidad, de la integridad y de que querer contribuir positivamente a la sociedad, que a mi me consuela y me apoya para seguir trabajando.
Fuente: Religión Digital