El Proyecto Espiritual del Bien Común
Dentro de la invitación a la ‘construcción del Reino’ hay una idea de ‘Bien Común’ que implica trabajar por procurar mejores condiciones de vida para todos. Sin embargo, esta relación no ha sido muy difundida por los cristianos, ni dentro de la Iglesia misma durante mucho tiempo.
Por José Manuel Aparicio Malo
En tiempos marcados por las repercusiones de una crisis económica que enmascaraba otras de mayor calado como la política y la institucional, la ética y su visibilización en el criterio del bien común adquieren volumen y resonancias en los discursos actuales.
Incluso se convierte en bandera de la llamada «nueva política» reclamando una regeneración de la vida pública que debería ser exigencia aparejada a la condición de ciudadano y, de forma ejemplar, para quienes ejercen tareas de responsabilidad pública.
El proyecto es de gran calado y exige esfuerzos que superan el aprendizaje cognitivo de una clave ética. El Papa Francisco señala su relevancia y trascendencia señalando que el «antropocentrismo desviado» podría ser título apropiado para la sociología actual. La persona habría sido desplazada como criterio de interpretación para las decisiones políticas, sociales y económicas en favor de otras búsquedas como la del máximo rendimiento económico o la de la tecnología como nuevo «becerro de oro».
El evangelio muestra un horizonte para su consecución cuya profundidad no siempre ha sido mostrada en la espiritualidad cristiana. El evangelio de Mateo sintetiza el proyecto del Reino en un famoso adagio: el mandamiento principal consiste en amar a los demás como a uno mismo y a Dios sobre todas las cosas.
Simbólicamente, podríamos imaginar un trípode, mínima estructura capaz de sostener una plataforma con suficiente estabilidad; cuyos vértices son el sujeto, el otro y la trascendencia. Un programa educativo sugerente ahora que nuestros pequeños retoman sus tareas cotidianas.
La cultura actual ha primado el vértice del amor a uno mismo ofreciéndonos muchos matices que eran necesarios en relación a culturas heredadas. Autoestima, diálogo con las emociones, autodesarrollo, primacía de la persona… son eufemismos de lo que en la filosofía personalista fue descrito como «mismidad». Basta con escuchar el lenguaje de los padres contemporáneos para valorar la relevancia otorgada a este polo.
Sin embargo, requiere un equilibrio en el «trípode» sugerido por Jesús de Nazaret. Aislado, el amor a uno mismo desorienta la perspectiva de la realidad, otorga una excesiva relevancia a cuestiones que se distorsionan sin referencias relacionales y que acaban por desgastar el alma. Nada más cansado que un corazón encerrado en sus propias circunstancias que, es probable, nunca se resuelvan de manera completa.
Pero no desestimemos sus capacidades especialmente en una cultura como la española a la que se acusó, no sin razón, como servil, obediente y condicionada por el cumplimiento de parámetros externos. El amor a los demás, a la ciudadanía, a los valores establecidos, a las directrices sugeridas por la autoridad eran principios inexorables reforzados, muchas veces, por la espiritualidad.
El amor a los demás, sin otras connotaciones, nos hace serviles, nos esclaviza al reconocimiento externo, nos hace dependientes de causas que salvar y expansiona, de manera paternalista, el cuidado sobre los otros bajo excusa de una presunta preocupación que, en el fondo, puede ser reflejo de la falta del complejo equilibrio. Al mismo tiempo, el amor nos otorga un nombre, nos saca del anonimato al ocupar un lugar imborrable en el recuerdo agradecido del otro.
La estabilidad entre el amor a uno mismo y el amor a los otros no debe ser tarea sencilla. Es posible que ni siquiera alcanzable para la persona con sus propias capacidades volitivas. La psicología de las últimas décadas nos ha planteado un sugerente itinerario a través de las inteligencias múltiples y de las emocionales para conducirnos hasta la llamada inteligencia espiritual (Zohar-Marshall 2000).
Con ella se sugiere una discusión acerca del origen, cultural o antropológico, de experiencias tan relevantes como la identificación con grupos sociales, con proyectos políticos y las expresiones religiosas. El amor a Dios, sugerido por el Maestro, escapa, así, de la convicción racional o del esfuerzo de la voluntad para describir el núcleo de un corazón humano que requiere de lo trascendente para su desarrollo.
El amor a Dios sitúa al sujeto en los parámetros de fragilidad y debilidad de los que vamos tomando conciencia con el transcurso vital. Permite la integración de lo experimentado por vía de misericordia y de la gratitud por la convicción de la providencia. El amor a Dios sustenta un amor hacia los otros sembrado de desilusiones, de deseos frustrados y de proyecciones incumplidas; y mantiene en los compromisos adquiridos por encima de las razones para la desesperanza.
En términos filosóficos, la trascendencia otorga razones a las exigencias planteadas por toda ética y del bien común.
Así, el trípode se torna circular. No hay orden jerárquico entre sus vértices sino retroalimentación. Profundizar en el amor a uno mismo, en el amor por el otro y el bien común y en el amor a Dios conducen al reconocimiento de la mutua necesidad entre las tres en una búsqueda siempre inacabada de la verdad, que denominamos religión.
Fuente: Entre Paréntesis



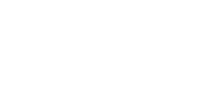



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!