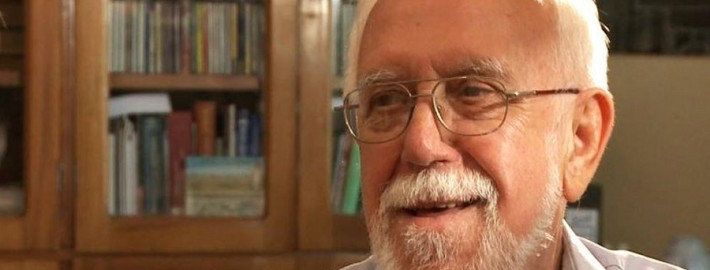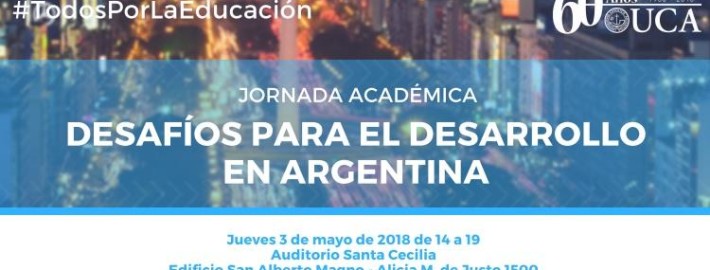En algunos países de América Latina, las misiones jesuíticas han marcado fuertemente la identidad cultural, marcando una impronta en muchos aspectos, entre ellos, las expresiones artísticas.
Por Nicholas Casey
La vieja partitura no era fácil de leer. Era una copia de una copia de una misa latina compuesta en el siglo XVIII por Domenico Zipoli que cruzó el Atlántico y la mayor parte de América del Sur, solo para quedar guardada en una caja durante tres siglos en una ruinosa iglesia selvática, donde la humedad ha hecho de las suyas.
Además están las termitas. Los insectos se comieron una buena parte de la misa, incluyendo los compases 22 y 23.
Aunque gran parte de la obra de Zipoli ha desaparecido en su nativa Europa, al este de Bolivia ha logrado sobrevivir junto a su vasta tradición musical barroca, que resuena por las tierras bajas tropicales.
Aquí, cerca de la frontera entre Brasil y Paraguay, es posible encontrar clavecines y laúdes en los pueblos más pequeños. Los lauderos han construido violines con cedro local durante siglos.
Tesoros de manuscritos antiguos, redescubiertos recientemente en archivos parroquiales, han revivido a Zipoli y otros compositores del periodo, cuya música se toca en escuelas primarias y por la radio. “El barroco es nuestra tradición aquí”, dijo Juan Vaca, un archivista de Concepción, que pasaba las hojas a punto de desmoronarse de la misa de Zipoli con un par de guantes y una pequeña vara.
Esa música es uno de los legados de los misioneros jesuitas, quienes dejaron una cápsula del tiempo musical en Bolivia. En el siglo XVIII, partes de lo que ahora es Paraguay, el este de Bolivia y el sur de Brasil eran vastas selvas donde había pueblos nativos seminómadas y comerciantes de esclavos que los cazaban. Los imperios español y portugués rodeaban estas selvas.
Los jesuitas descendieron a la selva con la doble meta de convertir a las tribus indígenas y protegerlas de la esclavitud. Durante el proceso, formaron un Estado dentro del Estado, gobernado por los sacerdotes y los caciques locales.
Este oscuro rincón de la historia latinoamericana tuvo su breve aparición en los reflectores de Hollywood con el lanzamiento en 1986 de la película La misión, protagonizada por Robert De Niro.
“Se trataba de construir una sociedad diferente, una especie de utopía con educación, autosuficiencia y, por supuesto, música, que era la manera en que los jesuitas evangelizaban”, dijo el padre Piotr Nawrot, un sacerdote católico de Polonia que vive en Bolivia y participó en la recuperación de algunas de las partituras barrocas originales.

En general, el historial de la Iglesia católica en la zona fue ambiguo. Aceptó sacar a muchos grupos indígenas de las misiones que habían construido para resolver una disputa territorial entre España y Portugal. Como se negaron a irse, algunos de los pueblos indígenas tuvieron que pelear en una guerra sangrienta y muchas de las iglesias cayeron en desgracia.
Sin embargo, entre los bolivianos de las tierras bajas, el legado de la música barroca sobrevivió, incluso siglos después de que las comunidades indígenas perdieron la tradición de leer música y comenzaron a aprenderse las piezas de oído.
Para comprender la fuerza con la que esa tradición permanece hoy en día, basta con observar lo que sucede en Urubichá, un pueblo campesino al noroeste de Concepción, al final de un camino de terracería que bordea un pantano y al que se llega solo después de cruzar diez puentes a través de la densa selva.
Este pueblo de ocho mil habitantes tiene una escuela de música con quinientos alumnos: casi todos los niños del lugar. A la hora del almuerzo, los niños caminan por la plaza del pueblo cargando estuches de instrumentos en la espalda. Hablan guarayo, el idioma nativo.
“Los guarayos viven con esta música en el alma”, dijo Leidy Campos, de 32 años, quien enseña música en el pueblo. “La gente aquí dice que nace con un violín en las manos”.
Cruzando un campo desde las aulas, Ideberto Armoye, un maestro de carpintería, estaba en un taller rodeado de violas y violines a medio hacer, que se fabrican con cedro y caoba locales. Son las únicas maderas que pueden soportar el calor tropical, según comentó.
Para demostrar su argumento, sacó un violín llegado recientemente de una fábrica china.
“A este instrumento puede pasarle cualquier cosa, mire esta gran cuarteadura”, dijo.
Pese a que muchas de las piezas de esa época se han transmitido de manera oral en las familias bolivianas, se pensaba que las orquestaciones y obras corales se habían perdido. Durante años permaneció como uno de los misterios de la época: aunque la música barroca había sido el puente entre los jesuitas y los bolivianos, nadie sabía exactamente cómo sonaba.
“Tuve que hacer un gran esfuerzo mental para imaginar cómo habría sido”, dijo Ennio Morricone, quien compuso la banda sonora de La misión años antes de que las partituras se descubrieran, usando una combinación de influencias europeas e indígenas.
En la década de los noventa, Nawrot llegó en busca de lo que podría haber quedado de la música escrita, lo que lo llevó a la zona de los moxos, mucho más al oeste. Les preguntó a los ancianos del pueblo sobre manuscritos de aquellos tiempos pero, según contó, ellos tenían preguntas que hacerle a él.
“Me cuestionaron durante tres horas sobre mi fe y mi religión”, recuerda Nawrot. “Los papeles se cambiaron por completo”.
Finalmente, los líderes moxos le revelaron algo que lo dejó atónito. Miles de páginas de manuscritos, incluyendo desde música de óperas barrocas hasta conciertos para un solo instrumento, algunos de los cuales se habían copiado apenas en 2005, habían sobrevivido.
Los copistas incluso firmaron algunas de las partituras con la leyenda “Maestro capilla”, un título de la época del barroco usado por compositores como Johann Sebastian Bach.
“El manuscrito nunca se perdió, solo no sabíamos que existía”, dijo el sacerdote.
Durante gran parte de la década de los noventa, Nawrot trabajó con Vaca, el archivista de Concepción, para reunir otra colección de partituras que se habían encontrado en la década de los setenta, incluyendo los manuscritos de Zipoli que se habían comido las termitas.
El cuerpo de la obra, que incluye tanto copias de piezas conocidas como otras desconocidas y escritas en Bolivia, ahora se conoce en los círculos de música clásica como Barroco Misional.
Esta música cuenta con admiradores más allá de las tierras bajas bolivianas. Uno de ellos es Ashley Solomon, profesor del Royal College of Music de Londres, quien viajó a la ciudad de Santa Cruz el pasado abril para dirigir un festival de música barroca celebrado cada dos años en las antiguas misiones jesuitas.
“Tomaron esta música y la hicieron suya; es más alegre, más optimista”, dijo Solomon. “Su música eleva el espíritu en lugar de ser una autoflagelación, que es lo que se observa en mucha de la música clásica occidental de la misma época”.
Además, las piezas son más cortas, dijo Solomon, y están escritas en incrementos pequeños que capturan más fácilmente la atención, que ahora tiende a distraerse más que antes.
Una noche reciente, no mucho después de la puesta de sol, César Cara, el director académico de la escuela de música de Urubichá, condujo a su orquesta de estudiantes en un ensayo de la “Sonata XVIII”, una partitura de un compositor anónimo que la escribió en algún lugar de los cerros circundantes en el siglo XVIII.
Un gran insecto se arrastró por el suelo mientras el coro esperaba su turno. Una de las sopranos lo aplastó con el pie y lo pateó hacia los violines.
“Queremos que la gente nos aplauda por nuestro nivel”, dijo Cara, y señaló que sus alumnos tocaron hace poco con un grupo visitante de la Escuela Juilliard en uno de los conciertos del festival.
Solomon, el músico británico, dijo que hay mucho talento en Bolivia y que los habitantes del pueblo tienen una conexión con la música que es inusual en Europa, donde la música clásica tiende a vivir separada de la cultura popular.
Solomon recordó que hace años dio un concierto en San Javier, al oeste de Concepción, donde hay una misión jesuita de gran extensión cuya fachada de madera da a la plaza principal.
Cuando su grupo, Florilegium, comenzó a tocar un concierto para flauta del siglo XVIII, “Pastoreta Ychepe Flauta”, quedó sorprendido al escuchar a miembros de la audiencia, gente del pueblo que conocía la pieza, tarareándola también.
“Podríamos tocar ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi en Londres y nadie la seguiría”, dijo Solomon. “Pero en Bolivia la gente se apropió de la música, y así llegó a la esencia de aquello de lo que se trata”.
Una versión anterior de este artículo identificaba a la obra de Zipoli como Misión Barroca; el nombre correcto es Barroco Misional.
Fuente: New York Times