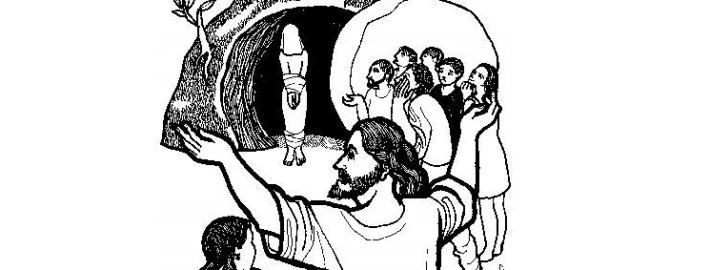Reflexión del Evangelio – Domingo 23 de Abril
Evangelio según San Juan 20, 19-31
Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: “¡La paz esté con ustedes!”. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: “¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes”. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: “Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan”. Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: “¡Hemos visto al Señor!”. Él les respondió: “Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré”. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: “¡La paz esté con ustedes!”. Luego dijo a Tomás: “Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos. Acerca tu mano: Métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe”. Tomás respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”. Jesús le dijo: “Ahora crees, porque me has visto. ¡Felices los que creen sin haber visto!”. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este Libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre.
Reflexión del Evangelio – Por Marcos Stach SJ
Lo nuevo y la alegría de la Pascua.
La figura ha pasado y ha llegado la realidad: en lugar del cordero está Dios, y en lugar de la oveja está un hombre, y en este hombre está Cristo, que lo abarca todo. (Melitón de Sardes, Obispo).
La Pascua está ya cumplida. Siempre viene a interpelar nuestra realidad, nuestro modo de vivir la presencia del Resucitado, “que lo abarca todo”. El mundo, que parece estar pendiente de otras cuestiones, no vislumbra la Pascua, se contenta con el chocolate, mientras que a nosotros se nos ofrece la fiesta del cordero manso y silencioso.
Es bueno volver los ojos al misterio de la Resurrección del Señor. Solemos empapar la vida con la rutina. Pero la Resurrección no es una “costumbre” que repetimos cansinamente. Ante el golpe de la Cruz, la rutina pareciera la escapatoria inevitable en los Apóstoles: seguimos a un maestro y ahora todo terminó, queda volver a retomar el trabajo, el tedio y la vida ordinaria. En este domingo de la Octava de Pascua, leemos el Evangelio de la aparición del Resucitado a Tomás (Jn. 20, 19-31). La comunidad que va a buscarlo ya es consciente de que la rutina no se deja ganar por el Resucitado, quien irrumpe traspasando puertas, paredes, ventanas y corazones endurecidos por el miedo o el dolor. Y ellos quieren hacérselo saber a Tomás, que ciertamente está golpeado por el dolor y la frustración.
Pero lo que quisiera puntualizar en esta reflexión, a cuento de rutinas desavenidas por la Pascua, encuentra un eco que me parece de valor inestimable. Hace un tiempo leí la cita inicial que tomo de la Homilía Pascual de Melitón de Sardes, escrita en el siglo II que se compuso originalmente a modo de præconium o pregón, con entonación lírica, precisamente para la Pascua. Me importa e impresiona su contenido: viene a decirnos que ya no nos queda más que la realidad de la Resurrección. Su apariencia (anterior) está disuelta. Es lo que nos anuncia la Pascua: Cristo resucitó de entre los muertos y cambia todo, no hay espacio para el tedio de la rutina en aquellos que creen en la Resurrección. Ya no existe la figura sino la realidad: vivimos pascualmente; porque paradójicamente la Resurrección es para nosotros, aunque con frecuencia nos dejemos ganar por el abatimiento o la desesperanza como le ocurrió a los Apóstoles. Si vemos la consecución que marca Melitón, el “paso” se da del cordero a Dios y del hombre a Cristo. Parece que el énfasis se pone en que la Pascua, como paso o trayecto de la figura a la realidad o de la oveja a Cristo, impone la mediación del hombre: En la humanidad de Cristo Resucitado estamos todos y cada uno en concreto. Le pertenecemos y no hay vuelta atrás.
Es comprensible que la Resurrección sea un misterio que nos desborde y que desafíe nuestros prejuicios, que cuestione nuestros hábitos o nuestras comodidades: el Resucitado nos abre la puerta de la alegría y de ahí no hay ni vuelta ni escapatoria. Nos pone en movimiento, nos saca a anunciar que esta fiesta, de sabroso cordero, es para todos. No podemos quedarnos quietos ante tamaña alegría. Es lo que San Ignacio nos hace pedir en la cuarta semana de Ejercicios: gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor (EE n. 221). Cristo resucitado nos trae la realidad nueva y exclusiva, esa que ya está dada con su Pascua y que nos sumerge, como el bautismo, en lo Nuevo que se constata por los verdaderos y santísimos efectos (EE. n. 223) de la Resurrección y que estamos llamados a profundizar cada día un poco más, por el efecto de su alegría, porque la muerte está bien muerta y la Vida que se nos regala es exuberante: Esta es la Pascua del Señor y vale vivir alegremente agradecidos por su novedosa realidad.
Fuente: Red Juvenil Ignaciana